XXIII, y último. Las hojas muertas
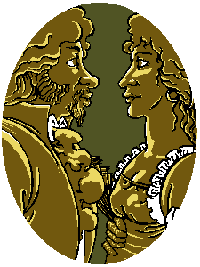 Contraje matrimonio con Florence Owen en la primavera de 1838 y nos fuimos a vivir al número 43 de Primrose Gardens, la primera casa en Londres de sus padres, quienes, colocada ya la hija, se fueron a vivir a una mansión de Chelsea, el selecto barrio de Tadeus Hunt, y se dedicaron a la vida social.
Contraje matrimonio con Florence Owen en la primavera de 1838 y nos fuimos a vivir al número 43 de Primrose Gardens, la primera casa en Londres de sus padres, quienes, colocada ya la hija, se fueron a vivir a una mansión de Chelsea, el selecto barrio de Tadeus Hunt, y se dedicaron a la vida social.Antes sólo hubo tres o cuatro encuentros vigilados y un par de serenatas, suficiente para que Florence y yo nos diésemos cuenta de que ninguno de los dos éramos un mal negocio para el otro. En una de aquellas reuniones, a las pocas semanas de mi regreso, cuando ya podía llevar otra vez la pata de palo sin constantes muecas de dolor, recordé a Florence sus expectativas hacia mí. Paseábamos por el jardín. Ya era otoño y yo no podía evitar que las hojas se me quedasen clavadas en la pata de palo, algo que me permitió hacer algunos chistes malos que a Florence, sin embargo, hicieron mucha gracia.
–Espero que esta imagen de lobo de mar la compense por la pequeñez de mi obra –le dije.
–No quiero ni pensar en cómo se va a quedar el suelo del salón –dijo ella–. Habrá que poner un trapo en la punta o algo que no haga tanto ruido.
Mis tías y la madre de Florence seguían mirándonos por el ventanal, pero nosotros ya no teníamos que fingir sonrisas. Nuestras respectivas desgracias nos daban mucha risa.
–Podrá pensar lo que quiera, señorita Owen, pero esos burros, esas magnolias y esos cielos de color de rosa son lo mejor que he pintado en mi vida.
–No me cabe la menor duda, señor Lamb. Y le aseguro que a mí también me gustan esos burros. Mi tío está haciendo dinero con ellos, se lo puedo asegurar. Uno de ellos se lo ha vendido a unos congresistas norteamericanos ¡como símbolo de su partido! Eso es llegar muy lejos, señor Lamb.
–Muchas gracias.
–No son necesarias, señor Lamb. Pero es posible que, para equilibrar su autoestima, le convenga saber que mi tío habría dado buenos informes de usted en cualquier caso, quiero decir, también en el caso de que sus pinturas fuesen de una vulgaridad desconcertante, aspecto que nadie ha descartado por el momento.
–¿Quiere decir que su tío estaba decidido a casarme con usted a toda costa?
Florence se detuvo junto al angelote verdoso de la fuente y se giró hacia mí.
–Es usted un poco tonto, señor Lamb. Lo que quiero decir es que yo estaba decidida a casarme, como usted dice, a toda costa.
–¡Caramba!, ¿y eso por qué?
Retiré unas hojas del brocal de la fuente y puse mi pañuelo para que Florence se sentase. Florence suspiró como si estuviese haciéndola perder la paciencia.
–Señor Lamb, ya sé que no es muy elegante lo que voy a decir, ni mucho menos apropiado para una dama. Pero yo siempre nado entre las aguas quietas del refinamiento londinense y las turbulencias bravas de mi familia escocesa. Me sacan ustedes un poco de mis casillas, aunque luego debo reconocer que me seduce su sentido del respeto. Yo he vivido siempre con mis padres, pero intelectualmente, por así decir, me he criado con mi tío Tadeus Hunt. Eso quiere decir que conozco el auténtico valor de sus pinturas y que si yo no estuviese enamorada con usted no me prestaría a esta pantomima.
–Permítame que me siente junto a usted, señorita Owen. Me ha dejado estupefacto. ¿Está usted insinuando que quiere casarse conmigo... por amor?
–Pues sí, señor Lamb, y no crea que no lo lamento, porque me está saliendo usted más estúpido de lo que yo creía.
–Oh, no me malinterprete. Pero seamos realistas. Yo, ni cuando estaba entero, he gozado de la admiración de las mujeres. Mi tez pálida y mi carácter taciturno siempre las han alejado de mí, y yo, para ser sinceros, tampoco he hecho mucho por remediarlo.
–¿Entonces piensa que su apellido y sus aficiones son suficientes para que yo decida casarme con usted? ¿Me toma por imbécil, señor Lamb?
–Dios me libre, pero, por mucho que trato de recordar, no encuentro un momento en que eso, quiero decir, su afecto hacia mí, haya podido sustanciarse. Nos hemos visto pocas veces, señorita Owen, y siempre nos hemos dicho tonterías sin importancia.
–Usted sólo las decía, señor Lamb. Pero yo también las escuchaba, y aún ha de avanzar mucho la ciencia para saber en qué condiciones precisas una mujer puede sentirse enamorada. Si quiere que le sea sincera, incluso para mí fue una sorpresa enamorarme de un mastuerzo como usted, señor Lamb, créame.
–¡Estas malditas hojas! ¡Me van a contratar de barrendero! ¿Decía, señorita Owen?
–¿Será posible? Le decía, señor Lamb, ¡y no se saque más hojas de la pata de palo, haga el favor, ni se limpie el barro de las manos en la fuente, que luego nos sentamos todos!; le decía, digo, que me enamoré de usted sin querer. ¡Por Dios, señor Lamb, los escoceses tampoco somos tan explícitos!
–¿Y eso cuándo fue, si se puede saber? Ah, no me diga: se enamoró de mí cuando yo era todavía un joven prometedor con dos piernas. También para Penélope sería un trago que Ulises volviera de sus viajes hecho un guiñapo.
–Eso es lo que me diferencia de Penélope, señor Lamb, que yo no suelo enamorarme de las virtudes, pero sí encariñarme con los defectos. El joven arrogante y cínico que vino aquí el verano pasado y que osó reírse de mis manos no me producía más que desprecio, pero el hombre herido que no quería hablar con nadie, y que en vez de traerse una medalla de la guerra se había traído un muchacho huérfano, ese hombre, mire usted por dónde, me llegó al alma. Y cuando, a través de su tía Holly, el pequeño Juan me pidió que le diese algunas lecciones de piano y le ayudase a pronunciar correctamente nuestra lengua, me fui implicando en un afecto muy complejo del que no he sabido ni querido salir.
–¿Me está diciendo que se enamoró de mí por dar clases de piano a Juan?
–Pues es muy posible, señor Lamb, porque el chico ha empleado casi tanto tiempo en aporrear el piano como en hablar de usted. Me contó todo aquello de lo que usted no quiere ni oír hablar. No he visto en mi vida a nadie más desagradable que usted cuando le pedían que hablase de la guerra.
–Ese chico es muy buena persona. Lo traje porque estaba mucho más tranquilo con él a mi lado. Mi postración era más anímica que corporal, pero a las curas milagrosas de su madre siguieron días aciagos, por mucho que Juan supiese cómo prepararme los emplastos y que, cuando abandonamos España, llevásemos suficiente bálsamo para unos cuantos meses. Los nervios se despertaron, los tendones latían en carne viva, y no quiero pensar lo que hubiese sido de mí sin los constantes cuidados de Juan, capaz de cambiarme la cura cinco y seis veces diarias, cada vez que regresaban los dolores. Le debo a Juan más gratitud de la que él me deberá a mí a partir de ahora por algo que depende sobre todo del dinero. Pero, dígame, ¿se puede saber qué le contó?
–No, no se puede saber. Le bastará con ser consciente de que a partir de ahora casi cualquier cosa que haga corre el riesgo de defraudarme, y con eso sólo quiero subrayar el tono en el que Juan habla de usted. Es auténtica devoción, usted lo sabe, aunque su insensibilidad le impida demostrarlo.
–Le ruego disculpe esta forma tan discreta de manifestar mi emoción.
–¡A mí ya no me engañas, Charles! Estás conmovido, por mucho que lo intentes disimular. Estás conmovido porque yo también lo estoy. Has pasado un tiempo huido, convaleciente de una impresión que a punto estuvo de trastornarte para siempre. Cuando consulté al doctor Beck sobre tu estado, me dijo que tu debilidad de carácter había influido en la magnitud del soponcio, y dijo algo que se me quedó grabado: “la única manera de regresar del todo de la muerte es serle fiel en todo a la tierra”, dijo, y luego, como utiliza esa jerga entre filosófica y barriobajera, añadió algunas observaciones referentes a la terapia que prefiero soslayar. Pero, en fin, alguien que se ocupa de traer a un chico desvalido como Juan y de darle una educación no puede decirse que esté muerto. Quizá sólo un poco modorro, como dice mi madre.
Su madre nos miraba con atención. Yo invité a Florence a que diésemos otro paseo hasta el estanque.
–Puesto que nada ha resultado como estaba previsto, me gustaría serte sincero, Florence, si es que me permites que te apee el tratamiento.
–Apéame lo que te dé la gana pero deja de pisar las hojas. Tú mismo te las estás clavando, ¿no te das cuenta?
–Soy el primer poeta que pasea por las hojas del otoño intentando no pisarlas.
–Dios mío, esa pata parece el clavo donde guarda mi padre las facturas. ¿No hay alguna manera de evitarlo?
–Cuando nos casemos adaptaré a la punta una pantufla.
–Otras personas en tus mismas circunstancias llevan pantalones largos y zapatos ortopédicos. No entiendo esa manía tuya de ir llamando la atención, la verdad.
–Ya hablaremos de eso. Estaba intentando decirte que me gustaría serte sincero.
–Adelante.
–Florence, no creo que estés hablando con la misma persona que se fue a la guerra de España, y en eso creo que tienes bastante razón. Aquello es un infierno sin sentido. Tu tío Tadeus lo definió muy bien la otra tarde, en la galería de Southwark, cuando Lewis Gruneisen estaba intentando camelar a Juan para que se fuese con él a España otra vez y ocupase mi puesto de reportero gráfico. Yo abandoné a mitad. Mi corazón no estaba preparado ni para una naturaleza tan hermosa ni para una guerra tan absurda. A mí me falta la sangre de la urgencia, y a Lewis, quizá, la sangre del dolor. Por eso yo pinto burros con tranquilidad, y por eso Lewis es el primer corresponsal de guerra de la historia. Sé que tu tío ha sobrevalorado mis trabajos, y sé que Juan hace que desees ser su institutriz, y casi su madre, igual que a mí me dio, cuando volví a Inglaterra, una buena razón para no estar muerto. Intentaré no pisar más hojas con la pata, Florence, pero quiero que sepas que yo, después de haber estado en una guerra, tampoco me prestaría a una pantomima así como así.
–Vaya, Charles Lamb, supongo que es eso a lo que se refería el doctor Beck cuando me aconsejó “profundizar en las relaciones no espirituales”. Espera, Charles, antes de que nos demos la vuelta. No quiero que mi madre ni tus tías nos lean los labios. Jamás pensé, ni en mis más cursis fantasías de jovencita, que además de casarme con alguien sería capaz de amarlo. Deja esas malditas hojas, Charles, mírame. Yo no sentía nada por el artista que pintaba viejas y aceptó marcharse a la guerra para casarse conmigo y recibir la dote de mi padre. Yo leía los periódicos y sólo iba buscando noticias de que aquella guerra no acababa, a ver si mientras tanto me salía un partido mejor. No sentí nada especial hasta que te vi aparecer con la pata de palo. Ojalá te gustasen mis manos, Charles, que son mi pierna cortada. Míralas, Charles, también son mi orgullo herido, y mi amor propio. Estas feas manos son mi gran tesoro, y esa pata de palo tan rústica que llevas puesta son la marca del hombre que yo amo, qué le vamos a hacer.
–Me gustaría regalarte un retrato de tus manos, Florence. Te darías cuenta de que yo jamás me he burlado de ellas.
–Eso será si aceptas llevar zapatos ortopédicos. No me gustan las hojas muertas.
–Ni a mí los lobos de mar.
Fin


0 comentarios Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio