XXII. Lejos de la guerra
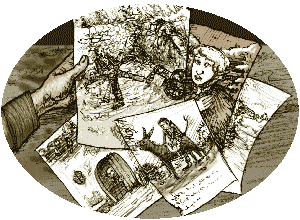
Aún era de noche cuando vino el hijo del señor Pitarch. El chico se había acurrucado en un banco y yo estaba sondormido, pero Miguel le preguntó por mí a Manuela. No escuché la contestación, aunque sí las palabras de Miguel.
–La diligencia de Soligó está a punto de pasar hacia Teruel. Tenemos que montarlo antes de que Lewis se empeñe en llevárselo otra vez a La Iglesuela.
–No puede ir solo –dijo Manuela.
–No te preocupes, Manuela. Soligó es muy buen...
–Se irá el chico con él –cortó Manuela, y luego se dirigió al muchacho–. Juanico, hijo mío, vete con él a Teruel, y no lo dejes solo. Busca una posada y cuídalo hasta que pueda seguir viaje.
–Sí, madre.
Manuela dijo:
–Y no vuelvas hasta que no termine la guerra.
–Sí, madre –dijo el muchacho–. ¿Y usted, madre?
–Yo me quedo con Miguel.
Miguel entonces intervino:
–Tenemos que volver a La Iglesuela, ocuparnos de los chicos hasta que se vaya toda esta chusma. Uno de Fortanete que está con nosotros me ha dicho que hoy venía en la diligencia fray Bernardino. Parece ser que cambiaron a los chicos de sitio y ya no están en la ermita. Y ha habido suerte porque poco después metieron allí un destacamento. A Bernardino lo han mandado con los franciscanos de Teruel.
–¿Y hasta cuándo estarás allí, madre?
–Me quedaré allí –dijo Manuela, y añadió:– Miguel y yo nos vamos a casar.
Manuela me tenía la mano tomada cuando dijo eso. Leyó mi pulso y conoció mi pensamiento.
–No te separes de mi Carló, hijo mío. Este londoné es un buen monró. Tú no has conocido más que hambre, guerra y un padre borracho, pero hay mucho mundo que ver. Abrí mis ojos inyectados. Los tres estaban alrededor del camastro. Me había bajado la fiebre y se habían disipado las alucinaciones, pero llevaba la ropa pegada al cuerpo y la sensación de que la lengua me había engordado. Todos se apresuraron a interesarse. Yo traté de sonreír, pero la sonrisa me hacía toser.
–Os invito a que vayáis de viaje de novios al castillo de Tintagel –les pude decir.
–¿Pero allí hay jamón o no? –dijo Miguel, en tono rústico y jocoso, y volvió a lo que importaba–: Vamos a prepararnos, que Soligó está al caer.
Manuela me estaba poniendo la levita cuando entró Lewis Gruneisen.
–¿Estás listo? –dijo, un poco sorprendido de ver a tanta gente a mi servicio.
–El señor Lamb se va a Teruel –dijo Miguel, muy serio.
Lewis me miró.
–¿Pero cómo que a Teruel? Pero si estás mucho mejor, Charles, no hay más que verte. La pata de palo te sienta de maravilla, ja, ja.
–Me voy a Teruel –dije.
–Escúchame un momento, Charles Lamb –dijo Gruneisen–: Tú estás haciendo un trabajo, llevando a cabo un cometido. Y no es un trabajo cualquiera. Eres corresponsal de guerra, que aunque sea un trabajo nuevo es un trabajo para el futuro. Hemos venido a una guerra, no a un hotel de veraneo, Charles, y una guerra es un sitio peligroso, y mientras tú te has dedicado a tus amores góticos yo he recogido un baúl entero de valiosa documentación y material suficiente para escribir un libro. Tú hiciste muy bien tu trabajo en La Iglesuela, y todos aquellos a los que no llegaste a retratar están haciendo cola delante de la casa de Matutano porque yo les dije que volvías hoy. ¡Y mientras más contenta esté toda esa morralla más acceso tendré a los entresijos de la Expedición! ¿Es que no significan nada para ti la Historia o el periodismo, es que no te importan tus obligaciones éticas para con nuestros lectores? ¿Es que prefieres huir como una rata y no convertirte en una gloria nacional, en el primer corresponsal gráfico de guerra que ha habido en Europa?
–Pues no –dije yo, y me dispuse a colocarme la pata de palo.
–Eres un cobarde, Charles Lamb.
Lo miré con las cintas de la pata en la mano. Él golpeaba en la suya con los guantes, como si hubiera llegado el momento de retarme a un duelo.
–Bueno –dije yo, y fue la primera vez que usé las enseñanzas de la otra vida.
–¡Oh, Charlie, es tan importante! –se apresuró a decir Lewis, plegando velas.
Miguel asistía sujeto por la presencia de Manuela, con el cuello hinchado y los puños cerrados. Juan miraba con curiosidad.
–Tienes todos los retratos de los generales, Lewis –le dije, golpeando en el suelo con la pata para ajustármela al muñón–; tienes todo lo que tiene que ver con esta puta guerra. Para pintar caballos muertos y generales dando la orden de disparar un cañonazo sólo se necesita pericia, no haber estado en ninguna batalla.
–Está bien, Charles. Haz lo que quieras. Lamento haber fallado contigo, yo que presumo de buen ojo para los periodistas. No se hable más. Dame tu trabajo y márchate.
Él mismo se agachó a coger de las alforjas mi cuaderno de apuntes.
–Deja eso, Lewis.
–Es trabajo pagado por el Morning Post, Charles. ¡A ver si tú te vas a creer que en horario de trabajo uno puede dedicarse a sus cosas particulares!
–Deja eso, Lewis.
–¡Que te vaya bien! –dijo, y fue hacia la puerta. Miguel estaba en el quicio, ocupándola toda.
–¡Soldado!, ¡déjeme pasar ahora mismo, o haré que lo detengan!
Manuela intervino con una gestualidad exagerada que nos hizo a todos quedarnos a la expectativa.
–¡No te pierdas, Miguel! ¡Ay, Dios mío, Miguel, que tenemos que alimentar a los hijos, no te pierdas! ¡Dale a ese señor esos papeles, que por menos de esto mandaría fusilar Cabrera! ¡Undebel!, ¡Undebel!
Miguel dejó pasar a Lewis, que desapareció con mis papeles bajo del brazo.
Si lo había hecho Manuela, bien hecho estaba, y de mi boca no se oyó el más mínimo reproche. Para el poco tiempo que me quedaba de verla, no iba a sacar ahora a pasear mi vanidad.
–No te preocupes, Carló.
–No importa, no importa. No eran más que apuntes.
El chico se empezó a reír, y la madre también. El muchacho levantó el colchón y sacó un cartapacio con mis originales. Estaban todos los paisajes, todos los retratos de Manuela y todos los dibujos del burro. Estaba Miguel recostado en el muro, delante del cañón, y estaba la ermita de La Iglesuela. Estaba todo lo que yo había pintado por el arte y por la vida, no por la guerra.
–¿Y qué se ha llevado Lewis?
–Mi Juanico ha estado copiando unos cuantos esta noche –dijo Manuela–. Mi Juanico sabe dibujar muy bien, ya te lo tengo dicho.
Iba a decirles que Lewis Gruneisen no tenía un pelo de tonto, y que ya habría abierto el cartapacio en mitad de la calle y habría reconocido la burda impostura. Los guardias estarían acercándose.
–Vámonos de aquí antes de que lo descubra –dije.
La diligencia de Soligó y su reata de mulas se recortaba en un amanecer lluvioso. El agua de las primeras horas limpiaba las calles del pueblo y despertaba a los borrachos. Yo me encontraba mucho mejor. Aún estaba muy débil, y no siempre llegaba mi cráneo a mi cerebro, pero la realidad era nítida y eso me daba muchas ganas de vivir. Mis preocupaciones eran reales, ya sólo tenía pensamiento para proteger al muchacho. Tan bien me encontraba que no me di cuenta de que era él el que me iba a proteger a mí.
La lluvia nos evitó la despedida. Me introduje a toda prisa en el carruaje, y nada más tomar asiento, mientras Juan ocupaba el suyo, vi el rostro risueño de fray Bernardino, que me saludó muy contento mientras yo buscaba el de Manuela entre los cristales mojados, y la veía decir adiós con la mano, cubierta por la casaquilla de Miguel, cuando Soligó echó un pecado y las mulas se pusieron a trotar. Entre las gotas de agua del cristal la vi llegar a un porche, vi cómo se sacudía la lluvia de las mangas y cómo decía algo a Miguel, y cómo éste la miraba.
–¡Está lloviendo mucho estos días! –dijo fray Bernardino, remetiéndose el hábito para que el muchacho pudiera estar más ancho en su asiento, y lo dijo con la fruición de quien piensa más en la copiosidad de la cosecha que en los inconvenientes del camino. Las grandes abarcas de cuero no le llegaban al suelo, y él las columpiaba.
–Ya lo creo –dije yo, y procedí a presentárselo a Juan:– Este señor es un gran pintor, Juan. Es valenciano. Los valencianos tienen buena mano para el arte, y mucho desenfado.
El abuelillo mandarín terminó de reírse y puso el gesto serio de quien va a decir algo importante. Abrió mucho sus pequeños ojos azules y nos enseñó una mano huesuda, con las falanges encallecidas, gruesas como tabas.
–Pues ocurre que me voy a Teruel a ver a mis hermanos franciscanos porque hemos tenido un susto tremendo en La Iglesuela, que Miguel ya le habrá informao. ¡Menos mal la noche aquella que vino usté, que cuando se fue Miguel y vino un guardia que no conocía, yo dije digo vamos a cambiar de aquí a los chicos, que esto se está poniendo feo! ¡Y justamente, mira tú! Na más llevarnos a los chicos por la noche a otra parte, al día siguiente vino uno que iba vestido de aduanero y hablaba que casi ni se le entendía, y vino y me preguntó si allí había pasao la noche alguien... Y llevamos ya dos días que aquello está lleno de soldaos, y si le dices a uno que no toque o que no manche, pues igual te llevas un culatazo. Y yo he esperao unos días pa ver si se venían allí algunos del pueblo, que por lo menos protejan un poco aquello, el altar de la Virgen por lo menos, no lo vayan a destrozar, y ya vino el Antolín, que es el hijo pequeño de la Victorina, y me dijo bájate a Teruel unos días, Bernardino, que aquí corres peligro. Así que fíjese qué susto –dijo fray Bernardino, y en la última frase recuperó la sonrisa, dispuesto a cambiar de conversación.
Entramos en un camino entre pinares, a mi izquierda se extendía un valle de lomas poco pronunciadas, pero yo sólo veía un verdor borroso entre las gotas, manchas pardas y brochazos de tierra cuarteada. Entre los regueros de las gotas a veces aparecía nítida una aliaga, o se aclaraba el verde de los fresnos, cuando descendimos la ladera del barranco y seguimos un rato el río.
–¿Está bien, señor Charles? –me preguntó Juan.
Yo quise quitarme importancia.
–No me llames señor Charles, Juan. Cada uno me llamáis de una forma. A tu madre no ha habido manera de hacerle que me llamase Carlos. Siempre Carló.
El muchacho empezó a reír.
–¿De qué te ríes, chaval?
–De que Carlos no es Carló.
–¿Ah, sí?, y ¿qué es?
–Carló, en gitano, significa corazón.


0 comentarios Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio