XX. El principio de la muerte
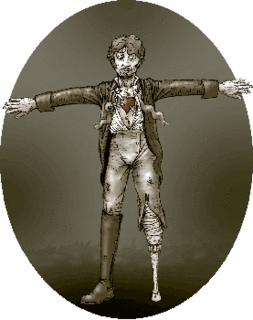 Miguel ya no era el alma en pena que caminaba con los hombros caídos y olfateaba hilos en el aire. Había vuelto el mozo de La Iglesuela, el hombre atento y sin dobleces que sabía interpretar las nubes. A mí me cogió en volandas y me depositó como a un anciano enfermo a la sombra del roble, y con una bala de cañón vacía fue haciendo viajes al manantial a por agua para apagar la hoguera, y entre viaje y viaje miraba a Manuela, que me limpiaba el sudor de la frente con su pañuelo de flores, y en esa mirada era posible ver al hombre más enamorado del mundo, que sonreía y protegía a su amada hasta de las hojas de los árboles que pudieran caerle encima.
Miguel ya no era el alma en pena que caminaba con los hombros caídos y olfateaba hilos en el aire. Había vuelto el mozo de La Iglesuela, el hombre atento y sin dobleces que sabía interpretar las nubes. A mí me cogió en volandas y me depositó como a un anciano enfermo a la sombra del roble, y con una bala de cañón vacía fue haciendo viajes al manantial a por agua para apagar la hoguera, y entre viaje y viaje miraba a Manuela, que me limpiaba el sudor de la frente con su pañuelo de flores, y en esa mirada era posible ver al hombre más enamorado del mundo, que sonreía y protegía a su amada hasta de las hojas de los árboles que pudieran caerle encima.–Ya está, Carló, ya está –me decía Manuela, todavía sofocada, pero no por la sorpresa ni por el cansancio, sino por un pudor que a mí se me clavaba en las entrañas.
–Tenemos que volver al pueblo –dijo Miguel, y luego, por un momento, sólo por un instante, volvió a torcer la boca como si un recuerdo ácido lo amenazase, y dijo:– ¿Por qué hemos venido hasta aquí?
Manuela me miró, buscaba la complicidad de mi sonrisa, algún parpadeo de comprensión, y yo tenía la obligación de ser agradecido porque me había salvado a mí la vida y se la había devuelto a Miguel, y nadie había hecho nada malo y todos éramos bellísimas personas, pero a mí me consumía el desconsuelo, y se apoderó de mí la sensación de todo amante relegado, que ya no habrá más alegría en esta vida. Dichoso aquel amante que tiene a quien odiar, dichoso aquel que puede vaciar su dolor en la imagen más o menos fantasmal de un enemigo, o consolarse con el desengaño de una mujer cruel. Pero yo, que tenía junto a mí a dos criaturas celestiales, no podía encontrar más enemigo que a mí mismo, por haber deseado a Manuela, por seguir deseándola, poseído por la fiebre del instinto, por haber visto en ella un cuerpo de animal hermoso y no el ángel de bondad que era. Y sentía envidia de Miguel, que en su rústico galanteo no enseñaba más que la garantía de luchar de por vida contra cualquier reparo a la felicidad más absoluta de su amada. No había ni una sombra de lascivia en sus ojos, y eso, pensaba yo, y me escocía pensarlo, que acababa de entregarse a ella.
Miguel se acercó a los restos del cañón y sacó la pierna de Polaino de una de mis botas, la de mi pierna buena.
–A quién se le ocurre venir aquí con un cañón. Hace falta tener la mente retorcida –dijo, y como los verdaderos héroes, que nunca filosofan, volvió a lo que más nos acuciaba:– Bueno, qué más da. Vamos a calzarte. Lo importante ahora es llegar a Fortanete. Con esos dos caballos estaremos allí en un santiamén.
Manuela fue a por los caballos de los bandoleros, de poderosas grupas, que se habían espantado con la explosión, pero pastaban sosegadamente algunas yardas más abajo, y Miguel cortó dos ramas rectas con bifurcaciones muy abiertas, y en cuatro hachazos me había construido unas muletas impecables.
–De todas maneras –dijo–, tú vienes conmigo y te sujetas bien a mí.
A mí entonces se me puso un nudo en la garganta. Quise agradecerle lo que había hecho por mí, o lo que habría hecho por cualquiera. Quise decirle que me sentía afortunado de haber conocido almas tan puras, y que me tranquilizaba saber que Manuela había encontrado a alguien tan bueno como él, pero las palabras se me amontonaban en la garganta, no encontraba el modo de pronunciarlas. Era como si me fuese difícil tragar y tuviera que estirar el cuello para recobrar la respiración, y después de muchos intentos y muchas palabras colapsadas me salió un gallo descompuesto:
–¡El burro también viene! –conseguí decir.
Miguel detuvo sus manos para mirarme, como si un cohete acabara de silbar en su cerebro, pero enseguida volvió a sonreír.
–Claro, claro. Además –dijo–, este burro va solo.
Era muy extraño. Miguel había seleccionado los recuerdos de sus días de mesmerismo. Sabía que buscábamos al hijo de Manuela y que íbamos a Fortanete, pero no recordaba que llevásemos un cañón ni por qué habíamos subido al nacimiento del río Pitarque. Hablaba del burro como si lo conociese de toda la vida, pero el Aquilino y los restos del Polaino no le sonaban de nada.
Sentí que las palabras volvían a ordenarse en mi garganta:
–Yo iré con el burro. Id vosotros delante, a uña de caballo, y encontrad al chico cuanto antes. Eso es lo más importante de todo. Yo estoy bien...
Miguel no se paró siquiera a discutirlo.
–Andando ligero –dijo–, a Fortanete se viene a tardar unas cuatro horicas.
–Mucho menos si vais al galope.
–Iremos todos juntos –dijo Manuela, que traía los caballos.
Me ayudaron a subirme al burro, y atravesaron las muletas en la alforja. Era difícil mantener el equilibrio. Sentía la pierna ausente, pero no me pesaba nada, de modo que el cuerpo se me vencía. Yo estaba muy débil y me dejaba llevar, y más de una vez Miguel trotó hasta mí con su caballo y me ayudó a recuperar la posición.
–Deberías ir montado conmigo –dijo–. El burro vendrá también, no te preocupes por eso, pero tú irías más seguro.
–Estoy bien –dije, y supe que no lo decía por no importunar a nadie, sino porque en medio de aquellas lomas blanquecinas, de aquellos barrancos pelados y aquellos caminos pedregosos, bajo el sol que baña y desorienta lo único hermoso era verlos trotar juntos sobre sus monturas, la cabellera roja de Manuela sobre su hacanea bruna, el cuerpo fuerte de Miguel sobre un corcel roano.
Miguel me iba diciendo nombres de barrancos grises y de ramblas secas, con el entusiasmo de quien enseña a un huésped su casa, y también para darme conversación. En La Cañada de Benatanduz Miguel dijo que nos detuviésemos a echar un bocado. Se apeó del caballo frente al portal de unos conocidos, que nos agasajaron con conserva de cerdo y huevos y chorizos y morcillas y dieron de comer a los caballos. Miguel comía como un amante agotado. Y Manuela también.
Antes de salir hacia Fortanete, Miguel se metió en otra casa y salió con unas tablas, un escoplo, una sierra y una gubia. A mí me vino un último suspiro de humor:
–¿No ha quedado bien del todo? –dije, tristemente.
Entonces Miguel se metió en otro portal y dentro se empezaron a escuchar golpes de yunque y dentelladas de sierra. Manuela se acercó hasta mí.
–Estás triste, Carló –dijo, y ladeó la cabeza mientras sonreía.
Yo no podía contener las lágrimas, pero me salió una respuesta flemática:
–Todo lo contrario –dije–. No me falta de nada.
Cogí mis muletas de la alforja y me dirigí dando tumbos hacia las cuadras.
–¿Dónde vas, Carló? –me dijo Manuela, un poco preocupada.
–Voy a echarle de comer al burro –dije yo.
Poco después salió Miguel del zaguán con una perfecta pata de palo, tan perfecta que han pasado casi ya cuarenta años y ningún artesano de Londres ha sabido calzarme una pata de palo más cómoda. A los pocos pasos ya sentí haber sido cojo toda mi vida.
Tras cuatro horas de camino, a punto ya de anochecer, salimos de un pinar por una senda y cabalgamos entre bojes pálidos y rocas desmenuzadas, hasta que llegamos a las ruinas de un castillo desde donde ya veíamos el pueblo. Rodeamos la vaguada por un caminacho sucio de hierbajos e inmundicias, y entramos en Fortanete.
Miguel y Manuela se dividieron para buscar al muchacho entre la soldadesca, y a mí me dejaron en las dependencias del cuartel general. Nada más entrar en el pueblo, el alférez que había revisado nuestras credenciales, un guía de Navarra de Fregenal de la Sierra, muy amable, me acompañó con las alforjas en la mano. Tropecé alguna vez en algún canto con las muletas pero no perdí en ningún momento el equilibrio.
–Su jefe lo espera, señor Lamb –dijo el alférez.
Yo no tenía ganas de despachar ahora con Lewis Gruneisen. Los retratos de los generales y las tácticas de guerra me parecían entonces un juego de niños. Las intrigas palaciegas y los misticismos sanguinarios no eran nada comparado con mis penas.
Entré en un patio amplio, con sus ojivas y sus aspidistras, y algunos pájaros que piaban en la sombra. En el centro había un pozo con brocal de piedra y a su lado un saúco centenario. Cruzamos las losas del patio, que con mi pata de palo, por poco que la apoyase, sonaban a yunque de platero. Entramos por una puerta baja y vi a Lewis Gruneisen departiendo con el general Tiburcio.
–¡Dios Santo, Charles, qué te ha sucedido! –dijo Lewis, entre aspavientos.
–Nada que no arregle una buena pata de palo –contesté con displicencia.
Luego me presentó al general Tiburcio, que parecía muy satisfecho.
–Bienvenido –dijo–, hay una comida estupenda en este pueblo. Un grupo de guías que son de Valencia y saben tocar instrumentos de viento van a hacer baile en la plaza esta misma noche. Le invito a que acuda y contemple la armonía y la fraternidad de nuestras tropas, a que escuche las jotas que cantan los mozos y a que brindemos juntos con el vino de la tierra.
–Ahora mismo voy –dije yo–.
Cuando Tiburcio abandonó la sala Lewis se frotó las manos. Yo no tenía ganas de contarle, pero él, supongo, tampoco de escuchar.
–¿Y bien?¿Qué tal han ido esos dibujos?
–Ahí están –dije yo–, en la alforja.
Me senté en el sillón de enea que ocupaba Tiburcio mientras Lewis rebuscaba ansioso entre mis papeles. Miró todos los bocetos, todos los apuntes, todas las acuarelas. Sus labios fueron apretándose, hasta que me miró y me dijo:
–¿No había nada más interesante que retratar que un burro?
A mí me perdió el orgullo profesional.
–Definitivamente no, y aún lamento haberme detenido con el general Cabrera.
–¿El general Cabrera? –dijo Lewis, otra vez afable y entusiasta.
–Sí, pero se lo quedó él para colgarlo en su cuartel general.
–Vaya, otra apuesta ganada, Charles. Me jugué con el barón de los Valles una entrevista a que tú terminarías retratando a Cabrera y yo entrevistándolo. Los Valles dice que es una gato del monte, uraño y supersticioso, pero a mí lo que me parece es que Los Valles daría su pierna derecha por que Cabrera no sea conocido en Inglaterra.
Lewis Gruneisen pasó página y me comentó sus planes:
–Volvemos mañana por la mañana a La Iglesuela. Allí quedan unos cuantos generales por pintar y la columna está a punto de salir hacia Cantavieja. Cuando lleguemos a Mirambel haré un primer envío al Morning. Quiero un buen reportaje. No podría soportar que hubiese que incluir pinturas de archivo. Deberías sacar rápidamente unos bocetos para llevárselos a Su Majestad. No hay tiempo que perder, Charles.
Mis palabras airadas no llegaron a mis labios, mis gritos no alcanzaron al aire. Yo gesticulaba dentro de un cuerpo que se estaba quieto, gritaba en una cara que permanecía callada. Otra vez se me agolpaban las palabras en el esternón y estiraba mucho el cuello porque en esos momentos creía morir.
–Bueno –pude decir.
Salí a la calle, y traté de que mi cuerpo se moviese a la velocidad que yo corría, y que mi vista fuese tan sagaz como yo lo era dentro de mis ojos, y que de mi boca saliesen las preguntas que hacía a los soldados de los corros, que me miraban y dejaban de reír, y algunos se santiguaban.


0 comentarios Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio