XVIII. Agnosco veteris vestigia flammae
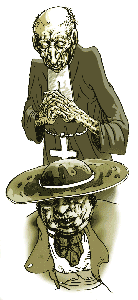
–¡Pero qué muerto ni qué narices!, ¡yo sí sé lo que le pasa a tucué!, ¡a tó los sersenes os pasa lo mismo!, ¡qué me vas a contar a mí!
Era la voz de Manuela, que me despertó entre los trinos de un herrerillo. No me atrevía a abrir los ojos, no fuese a ser que me hubieran amputado la pierna. Sentía un pie acartonado y hormigueante pero eso no era ningún alivio porque sabía que las piernas siguen doliendo después de cortadas, y por otra parte las palabras de Manuela me hacían olvidar las heridas porque me arrullaban con su música cabal, tan femenina, y también porque reconocía en mi corazón las huellas de una antigua llama, agnosco veteris vestigia flammae, como dijo el Poeta, y en ella las brasas crepitantes de los celos. ¿Por qué hablaban tanto?, ¿de qué demonios parloteaban con aquellas confianzas?
–¡Pues así tampoco se está tan mal! –dijo Miguel, reconocí en su voz la pesadumbre que lo iba derrumbando sin la gracia divina de una muerte fulminante.
–¡Cobardes! Eso es lo que todos sois, ¡unos cobardes! –dijo Manuela, y luego dijo:– ¡No seas corajanó, levanta el garlochín y ayúdame a buscar más yerbas! –dijo, y añadió:– ¡Andando, liló, que voy a darte a tucué la bají!
No sabía cómo interpretar esas palabras. Mis conocimientos de gitano eran escasos; Miguel me había hecho de intérprete desde la otra vida, pero sin él, y con ese acento meloso cuya música me despistaba, no le cogía una.
Noté que se acercaban hacia mí, y me hice el dormido.
–¿Cómo estás, Carló? –dijo Manuela, con su romero fresco y sus violetas, y yo la sentí a mi lado, arrodillada, como se sienten las nubes bajas en las montañas. Abrí los ojos y volví a ver de cerca su cara, y casi es el único recuerdo hermoso que me queda.
–¿Te duele? –dijo, y se incorporó y yo seguí su rostro con la mirada hasta que estuvo de pie, al lado del árbol de donde salían los trinos. Como en los retratos de madonnas, vi al pajarico junto a la figura tierna de Manuela, y vi que en la rama, junto al herrerillo, había colgando un serrucho con el que me acababan de cortar la pierna.
Me debí de quedar helado, porque Manuela se volvió a inclinar hacia mí y me abrazó como se abraza a los hijos, y yo quise dormir en su regazo el resto de mis días, y me importaba más estar abrazado a ella que haber perdido la pierna.
–No importa, Carló, no importa –me decía, y me daba besos en el cabello, y con un dedo me quitó una lágrima de la mejilla como se quita una gota de sangre–.
Miguel se acercó hasta nosotros. Miró mi pierna ausente con su cara de monstruo deprimido. Tomó aire varias veces antes de hablar.
–¡Hay muchos cojos en este mundo! –dijo.
Yo me hice el valiente.
–Estoy bien, estoy bien, iré montado en el burro, no pasa nada, podemos continuar –dije yo, atolondradamente, con esa falsa serenidad de quienes no saben cómo reaccionar a las noticias dolorosas y les da por una especie de descontrolado servilismo.
–No –dijo Manuela–. Tú descansas aquí, y nosotros vamos a buscar unas yerbas que me hacen falta para mascarte la medicina.
–Me gustaría pintar –dije yo, abriendo mucho los ojos para reprimir las lágrimas.
–¿Dónde tienes las pinturas?
–Ahí, en la alforja, hay un cuaderno con papeles, y en la otra alforja un maletín de pintor. Y ahí, en la levita que está tirada en la orilla, encima de aquellos juncos, guardo los carboncillos.
Manuela me lo trajo todo. Miguel seguía mirándome la pierna, con ese rictus con que los viejos miran las deshechuras. Me incorporé sobre mi brazo izquierdo, ahí tenía los ojos unas pulgadas más lejos de la herida, que era en la pierna derecha, y la mano me quedaba libre. Manuela me arrimó el serón del burro y me ayudó a correrme un poco para me apoyara en el roble. Miguel no movía un músculo.
Le agradecí a Manuela sus cuidados, aun desorientado por el mar de aromas exquisitos que me pasó por encima mientras me cambiaba de postura. Yo estaba muy triste, pero hervía de deseo. Era el olor que olimos de pequeños la primera vez que una mujer nos hizo sentir una extraña zozobra, ignorantes de que aquella ruta del aroma conducía a un valle de lágrimas lleno de salvajes placeres, como si entonces, cuando niños, el aroma fuese sólo el que nos hacía reconocer la felicidad, y por lo tanto el que nos hacía sentirnos vivos, confiados en la bondad de aquel placer tan subyugante.
Conseguí una posición desde la que, si no quería forzar la vista, sólo veía un primer plano del burro. Pero yo no quise ponerme impertinente.
–Está bien así, está muy bien. Gracias, muchas gracias, amigos –dije, jadeante.
–Estamos de vuelta en seguida –dijo Manuela, y yo creí ver, en la atención que ponía al decírmelo y en una sombra de sonrisa que se le escapaba, que Manuela ya había leído en las entretelas de mi sentimiento, y que en el fondo le hacía gracia.
Cuando vemos sufrir a un ser humano nunca nos imaginamos lo que estará pasando por su mente, que siempre lucha con las armas de otros recuerdos, con recados que hay que hacer y preocupaciones que podrían posponerse. Yo quizás estaba entreteniendo mi desgracia con un amor desatado, y por más que cuidaba las formas, siempre tuve la sensación de que Manuela lo entendía todo. O esa era mi esperanza.
Pintar al burro fue otra de las intrascendentes ocupaciones que me privaban de pensar en la pierna, pero mi perspectiva era demasiado lírica. Sufrí un arrebato de compadecimiento franciscano, lo dibujé unas cuantas veces, y me entretuve en amarrar aquella expresión de bondadosa conformidad, como se quedan las personas cuando dejan ya de resistirse a hacer un favor, porque lo que más agrada su alma es ayudar a los demás. Esas personas sin malicia que nos hacen sentirnos protectores porque nos parece que su bondad será comida por las fieras. Trataba de captar el movimiento asimétrico de sus orejones para espantar las moscas, que anidaban en sus lacrimales y él subía y bajaba la cabeza y después me miraba con ojos churripitosos y sonrisa buena. Garabateé los movimientos del rabo cuando se flagelaba las ancas con mimo, no como si no quisiera hacerse daño, sino como si no quisiera matar a las moscas, y sólo espantarlas, pues todas son, parecía decir con su sonrisa, criaturas de Dios.
–¡Eres el más sabio de todos, amigo, y el único que no ha protestado! –le dije, mientras dibujaba esas patas de potrillo en edad de crecimiento que tienen los burros.
Mi corazón estaba tan flojo que requería de aquella comunión espiritual con la naturaleza, aquella imagen de la divinidad en sus criaturas que siempre consoló a los anacoretas. Fruto de la desesperación o del dolor, quién sabe, empleaba versos de la Biblia para dirigirme al burro, como si canturreara una salmodia para mantenerme lejos de otros pensamientos mortificadores.
–Dedique cor meum ut scirem prudentiam –dije, en una ocasión.
–¡Atque doctrinam, erroresque et stultitiam! –oí una voz a mis espaldas. No me dio tiempo a girarme para coger el bastón armado. Una mano de arriero me tenía cogido el antebrazo, que me pasó por detrás del tronco del roble hasta que pateé un poco con mi única pierna y renuncié a la más mínima resistencia. Antes de verle la cara pude oler su peste a sebo podrido. Era el Polaino.
–¡Te va jartá de latinajo, jeñorito! –escupió el forajido, mientras me ataba al árbol la otra mano.
Miré a ambos lados, y a mi derecha hizo acto de presencia el Aquilino, vestido con su saco de estameña y con las largas manos sarmentosas enlazadas a la altura del crucifijo, mirando la hierba del suelo, como si estuviera preparando el inicio de un sermón o acabara de escuchar una confesión de culpa por parte de algún muchacho muerto de miedo.
–Lees la Biblia... –dijo. Tras su afilado perfil de ave ganchuda sobresalían las orejas del burro.
–Naturalmente –dije yo.
–¿Cómo que naturalmente? –dijo el Aquilino–. ¿No la lees por la gracia de Dios?, ¿la lees por la gracia de la naturaleza?, ¿es natural que la leas?, ¿no ha intervenido ninguna potencia divina para inspirarte su lectura?, ¿no fueron tus padres quienes, fieles a las sagradas enseñanzas de la Iglesia, te trasladaron esa voluntad divina y te alejaron del camino de perdición?... ¡Contesta! –gritó, dándose la vuelta hacia mí.
Yo no estaba dispuesto a participar en aquella ceremonia macabra. Miraba detrás de las rocas a la espera de un milagro. Pero Manuela tenía muchas yerbas que cortar. Lo que más me preocupaba era que me hubiesen atado, que no hubiesen aparecido y hubiesen dicho buenas, porque yo venía de su cuartel general, de hablar con su jefe, el general Cabrera, cuyo solo nombre los hacía ponerse de rodillas, y él había quedado conmigo muy agradecido e incluso me había regalado un cañón.
–¿Se puede saber por qué me salen al encuentro de esta forma? ¿Tienen algo contra mí?
–No –dijo Aquilino, en voz muy baja–: nosotros no somos lo bastante importantes para eso... –dijo, y dejó la o dibujada unos segundos en sus labios; luego dijo:– Hemos venido a preguntarte, a ver si tú lo sabes y nos quieres hacer el favor de decirlo, quién avisó a los liberales de a qué hora exacta íbamos a pasar por la masía del Rallo.
Luego empezó a caminar en círculos y a hacer puñetas con los dedos, la barbilla siempre clavada en el pecho. No hablaba hasta que yo no empezaba a decir algo. Entonces me interrumpía.
–Ha habido un problema –dijo–. Los guías de Navarra están algo quejosos, fíjate por dónde. Dicen que los tratan mal, y como son así de brutos, se les ha metido en la cabeza que la emboscada del Rallo fue una traición... ¡nada menos que de Cabrera! ¡Por Dios bendito! ¿Has oído eso?, ¿has oído eso, Polaino?
–Ji.
–¡Una traición de los hombres de Cabrera a los guías de Navarra! ¡Pero si yo soy de Calatayud, y el Polaino es manchego! ¡Pero si los que nos odian a nosotros son los señoritos vascos, Dios en su infinita sabiduría sabrá por qué!
–Muy bien –dije–. Yo no tengo nada que ver con todo eso.
–¿Ah, sí?, ¿y entonces por qué huyes por estas asperezas y no tomas el camino más directo a Fortanete? ¿No te dijo el general Cabrera que fueses a Fortanete? ¿Y por qué no has ido?
–El general Cabrera no me dijo por dónde.
–¡Claro!, y como el general Cabrera no dijo por dónde, el señorito guiri se viene a Villarluengo, cruza por las montañas hasta Ejulve, dando un rodeo, para que no lo encuentre el general Llangostera, y, ya de camino, se acerca a las posiciones enemigas, que están ahí detrás, ahí mismamente detrás de estos pedruscos, y les dice: “¡toma, mira, que os traigo un recuerdo de Inglaterra!”.
–Me comprometí con Cabrera a llevar de vuelta este cañón a Cantavieja.
–¡Joé –dijo el Polaino–, qué jierro maj cojonudo!
El Aquilino caminó unos pasos hacia mí y me levantó la mano como si fuera a darme la bendidión, pero se limitó a señalarme con un dedo.
–¡Eres un traidor a Su Majestad, Charles Lamb!, aparte de un hereje degenerado. Mereces un juicio sumarísimo ante Dios, ante la Patria y ante el Rey, y que un tribunal inclemente te imponga la pena que te mereces sin atender a más excusas que el reglamento de la milicia. Esto es alta traición, jovencito. Y eso se paga con la vida.
–Oye, Aquilino, ¿y ji lo afusilamoj con el cañón? –dijo Polaino.


0 comentarios Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio