XVII. Un olorcillo raro
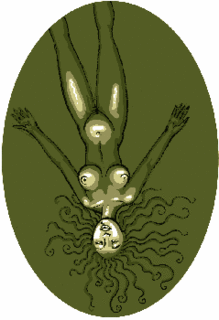 ¡Esa mujer estaba buscando a su hijo!, y yo tenía que morderme mis cavilaciones y no darle a entender que era uno más de los verracos que husmeaban su rastro de violetas por allá por donde pasara. Fue entonces cuando saqué a pasear mi caballerosidad con toda su delicadeza y toda su necesaria hipocresía, pero había algo en mi arrobo que me impedía mancillar aquella flor del campo con mi calenturiento corazón.
¡Esa mujer estaba buscando a su hijo!, y yo tenía que morderme mis cavilaciones y no darle a entender que era uno más de los verracos que husmeaban su rastro de violetas por allá por donde pasara. Fue entonces cuando saqué a pasear mi caballerosidad con toda su delicadeza y toda su necesaria hipocresía, pero había algo en mi arrobo que me impedía mancillar aquella flor del campo con mi calenturiento corazón.–Carló –me dijo Manuela–: consíguenos unos caballos para ir a Fortanete.
No hubo manera de hacerle pronunciar bien mi nombre, ni siquiera en castellano, como tampoco hubo manera de enseñarle la palabra laberinto, que ella siempre pronunciaba laberiento, con una e dramática y humana. “Carlos”, decía yo. “Carló”, contestaba ella, y se reía divertida, como si fuera yo el que no entendiese sus palabras.
Pero Llangostera se había llevado todas las mulas y todos los caballos. Facundo meneaba la cabeza.
–Esperemos que tengan bastante –me dijo a mí–. Y tú, Manuela, ve a buscar a tu hijo y si necesitas algo pídelo, que todos sabemos lo que hizo Martín, y todos conocemos a su madre.
Manuela le hizo una caricia en la mejilla y todos vimos a Facundo cómo le temblaban las piernas y le subían los colores a la cara. Salvo Miguel, que no nos prestaba atención, todos los mozos del pueblo que hacían las guardias con el morral y la escopeta la miraban encandilados, y ninguno se atrevió a decirle nada.
El camino a Pitarque fue duro. Íbamos en fila india. Primero el burro, acompañado de Miguel, el único al que hacía caso, y detrás del cañón caminábamos Manuela y yo. Manuela se adelantaba cada vez que Miguel se detenía, y lo conducía unos pasos como a un buey manso se le tira de la argolla, hasta que le volviesen las ganas de andar. Pasamos por caminos invadidos por las zarzas, trochas resbaladizas, barrancos margosos y bancales llenos de piedras, pero el egoísmo desalmado del deseo me hacía confiar en que el camino fuese aún más largo y más duro.
Y cuando ella, que caminaba sin perder de vista la tierra, abría las piernas para inclinarse a cortar unas yerbas, a mí me salía del alma adelantarme a recoger las flores, y pedirle que no se agachase. Y ella se reía porque para ella el campo era un lugar adonde crecen yerbas olorosas y medicinales, árboles que dan madera y vacas que nos dan de comer. Se había atado las puntas del mandil a la cintura y dentro iba metiendo pétalos y tubérculos, matas de lavanda y frutos de los espinos.
–¿Y para qué quieres ahora todo eso, chiquilla? –dije, como si no nos hiciera falta de nada.
–Para curarte la herida, Carló.
–Fue un rasguño. No me duele ni nada. No sé ni cómo no me he quitado aún el pañuelo –le decía yo, embriagado por los aromas que brotaban de su seno, y haciéndome un poco el machote.
Cruzamos un barranco junto al río y vadeamos las casas de Pitarque. Habíamos decidido no pararnos en los pueblos, por lo que pudiera pasar, y Miguel y el burro siguieron río arriba mientras nosotros hablábamos de su hijo.
–Mi Juanico sabe dibujar muy bien –decía ella–. Por las noches, con unas ceras que le compré al chamarilero, pinta los melocotones y los membrillos. Lástima que le estén saliendo tantos callos en las bastes, tan jovencico, de tanto herrar a los caballos.
La lluvia de la noche anterior había dejado brillantes las ramas de los árboles y pulidas las piedras por las que saltaba el agua. La seca tierra que habíamos atravesado se cubrió de verdura, los sauces y los chopos habían emboscado el desfiladero y sus enveses glaucos brillaban con el sol de la mañana. Los olmos viejos daban frescor, y las sargas y los saúcos adornaban la ribera como adornaban al río Ladón las cañas de la ninfa Siringa. Yo también era un Pan que corría tras ella como un perro encendido, pero tenía, y tengo, muy buena educación, y eso Manuela, Siringa, me lo agradecía con su sonrisa.
Pronto se empinó el cauce del río, se estrechó la senda, la rueda izquierda de la cureña lamía lo que se iba convirtiendo en precipicio, y ascendimos al lado de una imponente pared de roca que las largas alas de los buitres sobrevolaban parsimoniosas.
En mitad de la senda nos encontramos con un rebaño de ovejas. Era un descanso en la subida, un recodo que se abría entre las grietas de la roca. Las ovejas estaban apelotonadas, había ovejas en el talud de la roca y en la falda primera del precipicio, ovejas en un pequeño montículo que había en un extremo del claro y ovejas apretujadas contra los álamos como si fuesen el heno de una carreta.
Varios pastores estaban subiéndolas una por una con una cuerda. Contra el sol veíamos la sombra negra y brillante de una polea y una mano que aleteaba dando órdenes debajo de los buitres.
–Hace mucho calor y las subimos a que pasten allá arriba a la muela.
–Me parece muy bien. Llangostera no va a subir hasta ahí arriba –dije, poniéndome a su favor, y luego, con mis mejores modales, le pregunté:– ¿Y cuánto van a tardar en dejarnos paso, buen hombre?
–¿Y qué quiere voacé que haga con las ovejas, señorito?, ¿tirarlas barranco abajo? Pasen vuecedes por cima dellas, si es que pueden, y no me las desbaraten, que si una se tira por la cortada, todas arramblarán con ella.
Así pasamos un par de horas por lo menos, que aprovechamos para comer un poco, aunque yo apenas podía reprimir mi enfado porque la peste ovejuna nos había traspasado a todos. Apenas el burro olía a burro. Todos los demás olíamos a oveja, el aire y el río y el cañón y el barranco y los buitres olían a oveja. Manuela estaba demasiado preocupada para tener hambre, y Miguel no se acordaba de comer.
Cuando habían ya subido a casi todas quedó despejada una ermita, de la Virgen de la Peña, dijeron los pastores. Estaba cerrada, pero en el portón se abría un ventanuco. Me asomé para quitarme de la nariz aquella pestilencia, pero me vino un bofetón de flores muertas y cabellos antiguos, de rancios exvotos y ramos de novia petrificados.
Me dolía como nos duele que alguien interrumpa la felicidad. A las ovejas se añadían las reliquias de los matrimonios muertos, y yo sólo quería reanudar el camino hasta llegar a un sitio en el que el aire fuera lo bastante limpio para que sólo pudiera oler a Manuela. Pero ya no fue del todo posible. La interrupción había matado la felicidad completa. Un resto de olorcillo raro persistía. Yo pasé por todas estas cuitas en silencio, naturalmente, porque no quería permitirme delante de Manuela ni un solo arranque de ira, ni siquiera un simple amago de fastidio. Quería ser el hombre alegre y optimista, fiable y respetuoso que toda mujer quisiera tener a su lado. Y no dije nada.
La senda se enfoscaba entre la greña, las aguas bajaban bravas, rebañaban la roca y abrían cuevas en los recodos de la corriente, se desparramaban en espumas frías, en borbotones de aguas blancas que cuando disipaban las burbujas dejaban ver las truchas barbear en el musgoso lecho como culebrillas. Trinaban los mirlos negros y las oropéndolas amarillas, y el perfume de las gotas en las ramas de las sargas y el sonido refrescante de las aguas me dieron la sensación de que no había escuchado sonar un fusil en mi vida, de que el mundo era reciente y en nuestro pesado caminar no había malos recuerdos ni preocupaciones dolorosas. Pero el olorcillo persistía.
Llegamos, por fin, después de sortear las rocas y las cavernas, fiados de la sensatez ingeniera del burro, a un paraje de hermosura portentosa. Era el mismo nacimiento del río, un pequeño manantial de aguas tan limpias que no quitaban la sed, que fluía de entre dos peñas enormes, rojizas y redondeadas, como si saliesen del vientre de la diosa Gea. Un chorro de espumas azules se precipitaba sobre el estanque pero las aguas llegaban quietas a los juncos de las orillas, tan transparentes que se podía ver a los cangrejos metidos en sus escondites y a las nutrias confundirse entre las piedras.
Había sido hermoso ver subir aquellos peñascos a Manuela con la falda arremangada, a saltos como las cabras, pero más hermoso fue llegar al nacimiento del río, y verla quitarse la pañoleta, desmelenarse mientras giraba su rostro hacia mí, desabrocharse un botón de la blusa e invitarme a que nos diésemos un baño. Miguel estaba dándole de beber al burro.
Aunque Manuela se desnudaba con la impudicia serena de las vestales y nada tan sucio como el deseo podía perturbar aquella imagen de hamadríade, mi alma de artista le pidió que, antes de bañarme, me permitiera sacarle un retrato. Y así lo hice, mal porque la suprema belleza no estaba hecha para mis torpes manazas de retratista y también porque tenía mucha prisa en bañarme. Qué puedo decir que vi: Ofelia viva entre las aguas, flotando entre los pétalos de rosa, aquellos rasgos firmes, naturales, de madre joven y curtida, que entre aquellas piedras como diosas prehistóricas encendían, más que la pasión de poseer, la necesidad de amar.
Hice cuatro rayotes y me quité la levita, dispuesto a saltar al agua junto a ella, y me quité la camisa y las botas, y antes de quitarme los pantalones arranqué el pañuelo que me había atado a la pierna, y vi entonces que el semblante de Manuela se llenaba de terror:
–¡Dios mío! –dijo–, ¡cómo llevas la herida!
Bandadas de grajillas graznaban arremolinadas con su estridente chirrido. Me dio un vuelco el corazón, nada más ver aquella mancha negruzca retiré la mirada y sentí que me desmayaba. Manuela salió a escape de las aguas, se vistió y llamó de fuerte grito a Miguel. Yo me había sentado en la hierba y de pronto todo el dolor y todo el olor de la gangrena llegó hasta mis sentidos con espantosa violencia. Era como si las ratas me estuvieran mordiendo la carne, como si hubiera destapado el sepulcro de mi cuerpo.
–¡Esto hay que sajarlo! –dijo Manuela, nada más ver el feo aspecto de la herida.
Miguel terminó de llegar adonde estábamos y se sentó a mi lado sin hacer nada, y me pasó una mano por el hombro.
–Está agusanada –dijo.
–¡Callad, por Dios, callad! –gritaba yo, mientras sentía subir a mis sienes una fiebre altísima y las grajillas croajaban enloquecidas.
–Dale fuego al churí –dijo Manuela–, y sujétale el pinré.
Miguel se entretuvo en calentar con unas brozas la navaja hasta que estuvo al rojo vivo, mientras Manuela me lavaba la herida con esa diligencia de quien sobrepone la obligación al asco, y me pasaba por las rebabas purulentas unos emplastos de yerbas mascadas que me escocían hasta el llanto.
–Si quieres bajo al pueblo a por la sierra –dijo Miguel.
–¡No! ¡Qué horror! ¡La sierra no! –grité yo.
–Bebe aquí –dijo Manuela–. Es repañí.
A mí me sentaba bien todo lo que viniese de Manuela, hasta las rebanadas que empezó a sajarme con el cuchillo. Me amorré a la bota que me ofrecía. Era un aguardiente fortísimo que yo trasegaba sin detenerme a separar los tragos. El filo ardiente sobre mi carne putrefacta me hacía subir un alarido por la espina dorsal que yo trataba de reprimir en mi garganta con los dientes apretados.
–Cuidao con ese buitre –dijo Miguel, y se levantó a espantar un mastodonte que reinaba entre los grajos.
Y yo abrí los ojos y vi zumbar una abeja delante de mi cara, y por un momento me acordé de que los antiguos creían que las abejas surgen por generación espontánea, y se crían en las vísceras licuefactas y en las heridas de los animales muertos. Luego perdí el sentido.


0 comentarios Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio