XVI. El aroma del pan
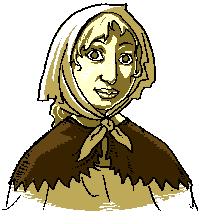 Deberíamos oler a las personas antes de verles la cara, escuchar sus palabras acercando los oídos a sus labios. Deberíamos sentir a los demás a oscuras, sin que nos ciegue la imagen de cuerpo, su arrebatadora belleza o su repulsiva fealdad, o incluso esa otra imagen que nos enamora sólo porque la consideramos compatible con nuestra posición en el mundo. Si en aquella tarde de Primrose Gardens yo hubiese olido el cuello de Florence y hubiera escuchado el latir mínimo de sus labios y me hubiese causado la misma impresión, no tengo la menor duda de que también mis sentidos habrían despertado al amor como a una ilusión soleada, y el tacto de sus manos me habría parecido tan delicado en su curtida orografía como, en algún momento de la noche, me pareció el tacto de aquella mujer que acababa de preguntarme por su hijo.
Deberíamos oler a las personas antes de verles la cara, escuchar sus palabras acercando los oídos a sus labios. Deberíamos sentir a los demás a oscuras, sin que nos ciegue la imagen de cuerpo, su arrebatadora belleza o su repulsiva fealdad, o incluso esa otra imagen que nos enamora sólo porque la consideramos compatible con nuestra posición en el mundo. Si en aquella tarde de Primrose Gardens yo hubiese olido el cuello de Florence y hubiera escuchado el latir mínimo de sus labios y me hubiese causado la misma impresión, no tengo la menor duda de que también mis sentidos habrían despertado al amor como a una ilusión soleada, y el tacto de sus manos me habría parecido tan delicado en su curtida orografía como, en algún momento de la noche, me pareció el tacto de aquella mujer que acababa de preguntarme por su hijo.Hablábamos en voz muy baja y callábamos cuando por el respiradero del horno entraban ruidos de cascos y de espuelas. Todo estaba a oscuras y no podíamos conjeturar qué casas habrían quemado ya, si habían quemado alguna, o si en vez de al fuego se habían entregado a la rapiña carnal y estaban registrando las casas desde las alcobas hasta las pocilgas. En el silencio de las mujeres o en sus bisbiseos de rosario yo pude detectar una especie de resignación desengañada, como si aquello fuera frecuente. La puerta principal del horno había sido tapiada y cuando las mujeres se metían al refugio Facundo encastraba una piedra en el marco de la portezuela, detrás de la manta de pastor y de las colleras que le servían de disimulo.
Se llamaba Manuela, y era gitana petulengre, de los petulengres forjadores de herraduras, que venían de Portugal. Mezclaba palabras gitanas pero no lo hacía porque no supiese bien el castellano, sino por preservar la intimidad de una abuela que arrimaba la oreja y yo me daba cuenta porque, dentro de aquella arcadia olorosa de romero y pan, de vez en cuando se infiltraban ondas de una peste seca y encerrada, y entonces yo le apretaba la mano a Manuela para que dejásemos de hablar, y sentía su tacto esmerado por el aire y el trabajo, su tersura cálida y herrera.
Tuve que hacer algún esfuerzo, en aquel tono tan bajo que me entumecía la garganta, para contarle todo lo que nos había sucedido, y decirle que Juan estaba bien, en Fortanete, con la tropa, sin otro sobresalto que dar de comer a una yegua.
–¿Y por qué lo dejaste solo? –me preguntó al final de mi torpe relato.
–No lo dejé solo –le contesté–. Lo dejé con Miguel, pero si no me hubiese apartado habría hecho lo mismo.
–¿Lo habrías mandado a este pueblo?
–No –dije yo–; lo habría mandado a Manzanera, contigo, pero dudo de que me hubiera hecho caso.
Miguel no decía nada, sólo se olían sus ropas mojadas. Yo hablé por él:
–Para ir a Manzanera tenía que seguir vigilado por los mismos que nos atacaron. Estas montañas son más escarpadas, y Miguel conocía un camino seguro.
Era inútil hablarle así. Llangostera podía aparecer por cualquier sitio y sorprender a cualquier jinete, pero yo necesitaba darle ánimos.
–Él quería venir aquí, a ver a mi rom.
–¿Tu rom ya había muerto?
–Sí.
–¿En la guerra?
–Mi rom me abandonó.
–¿Y murió aquí? ¿Cómo murió?
–¿No te lo ha dicho su planorró, ni su dai? ¿No has visto a su dai?
Manuela nombró en gitano a la abuela del chico y a Cristóbal, el hermano de Martín, su rom, su marido, con un leve quebranto de la voz, una emoción apretada que surgía del rencor. La oscuridad era tan íntima que la conversación estuvo llena de confesiones. De rato en rato, cuando sonaban las espuelas o merodeaba la peste, yo la cogía de la mano.
Me contó que había conocido a Martín en Mosqueruela. Su familia venía del Alemtejo e iba camino de las Landas, pero se quedó algún tiempo por aquellas tierras porque el herrero se había muerto sin tiempo de enseñarle a su hijo el oficio. De todos los pueblos de la sierra vino gente a herrar a los caballos, y adelantaron las fiestas del pueblo para aprovechar que había mucho personal. Manuela era una niña. Martín se enamoró de ella y se marchó con los gitanos, pero cuando hubo aprendido el oficio de herrero se volvió a su casa. Manuela se marchó con él y todos quedaron contentos, porque así era la costumbre de los petulengres, compartir su sabiduría con los habitantes de la tierra por donde pasaban.
Los tres volvieron a Villarluengo, de donde era Martín, pero la familia de él no aceptó a su nueva esposa. Se reían del rito gitano y al mismo tiempo se espantaban de pensar que no estuviesen casados por el cristiano. Martín abrió una fragua y herró a todas las caballerías del Maestrazgo desde Castellote a Villafranca y desde Ejulve hasta Villarroya de los Pinares. La vida les iba muy bien, pero la madre y los hermanos no querían a Manuela, hija de un extranjero, extranjera ella, y además de extranjera gitana, cuyo único delito había sido traerles algo de prosperidad.
–Mi rom me quiso, yo era una chabí que no sabía nada, pero fue un cobarde –dijo Manuela, con el desapasionamiento del dolor que ya no permite más venganza que la pura verdad–. A lo primero dijo que nos marcharíamos, y nos llevó a Manzanera. Dijo que iba a traer la fragua para ponerla donde el ventorro. Y se fue a por la fragua, y ya no volvió, me dejó nají, perdida, y tuve que paruguelar con el ventorro para ganar parné. Y yo vine y dije dónde está mi rom, y mi rom seguía trabajando en la fragua. ¿Y qué le digo yo a mi charló?, le dije a mi suegra, a la nai de mi rom, cuando supe que no me querían. Pos dile que se ha ido a la guerra, me dijo la chuajañí de mi suegra. Yo no soy viuda ni pinlé, le dije yo, Undebel quiera que tu hijo acabe en la filimicha. Y luego ella, como se pensó que estaba echándole una maldición, se arrepintió, y nos mandaba por Nochebuena un chorizo, pero era jonjaina, me engañaba, y un día se presentó Martín, sin lacha ni vergüenza, con un durotuné, y me dijo toma Manuela, este pastor va a cuidar de ti, como si yo fuese una lumia, y yo cogí un churí y le dije que si volvía a verlo a él o al pastor viejo les cortaría los huevos a los dos.
–¿Lo amabas? –pregunté yo, no sé por qué.
–¡Cómo voy a amar a ese cobarde hijo de mala madre! –dijo, en un volumen que, aun extraordinariamente bajo, dejaba escapar la superficie del murmullo.
–¡Pssssch! –se oyó en la oscuridad.
En gitano hablar se dice penar, que fue lo que yo hice para entender a Manuela sin perderme en las caricias de su voz muy baja. A pesar de lo avanzado de la noche, el aroma fresco de violetas y romero húmedo que despedía Manuela me llegaba con toda la salvaje potencia del principio, pero cada vez con más asiduidad tenía que cogerla de la mano. El tufillo inquisidor, desconcertado por el lenguaje caló, se había acercado a nosotros, y cada vez que Manuela paraba de hablar, la dueña del tufo se daba por aludida, se retiraba de nuevo unas pulgadas y yo podía respirar.
Instantes después, como si la señora maloliente se hubiese girado hacia su vecina de la izquierda, los aromas dulces ocuparon otra vez nuestro pequeño rincón oscuro, pero se oyó una conseja, más alto de lo debido:
–Es la gitana que dejó preñada el herrero, que en paz descanse. Habrá venido a sacarle las perras a su pobrecica madre...
Entonces Manuela sacó una voz firme, seria, de timbre claro y dulce melodía.
–Yo no he venido a chorar a nadie. Yo he venido a buscar a mi hijo.
–¡Pssssch!, ¡por favor!, ¡silencio!, ¡por el amor de Dios!, se oyó susurrar a gritos entre las tinieblas. Eran gritos sin gritar, voces sin hablar fuerte, llenos de eses, como discuten las viejas acostumbradas a cuchichear en las iglesias. Pero cuando se calmaron volvió la insidiosa conseja a hacerse un hueco con sus palabras y su hedor:
–¡Pues qué más querrá, que le montó un ventorro y le buscó un marido!
–¡Un hombre con dignidad! –dijo Manuela, en perfecto castellano.
–¡Dejar en paz al pobre Martín, que en paz descanse! –salió una voz desde el fondo de la bóveda.
–¡Dejarme en paz a mí, que no os he hecho mal a ninguna! –gritó Manuela.
–¡Pssssch!, ¡pssssch! –se oyó de nuevo.
–¡A saber de quién será la criatura! –insistió la vieja hedionda.
–¡Chica, calla ya, Teodora!, ¡déjalos en paz a todos, que no haces más que incordiar!, ¡que todas tendremos cosas de que arrepentirnos! –musitó a berridos una voz sensata.
–¡Tú sí que te tienes que arrepentir, tú!, ¡que aún no sabemos qué le pasó al pobre Martín!
En medio de aquel ensordecedor tumulto de susurros, una voz dio un grito perfectamente audible incluso fuera de nuestro escondite. Todas callaron de repente:
–¡Aquí hay un muerto! –dijo la voz.
Había tocado a Miguel sin querer. Yo me apresuré a tranquilizarla, pero entonces vimos titilar un candil al fondo de la estancia y apareció la sombra de Facundo.
–¡Pero qué ruido es este!, ¡qué está pasando aquí! –dijo.
–¡La gitana y esos dos hombres, que están armando jaleo! –dijo una vieja.
Facundo se acercó a nosotros con el candil. Manuela había bajado la cabeza y su melena ensortijada, roja delante de la llama, no me dejó ver sus facciones. Facundo intentó no ser brusco conmigo:
–Vamos, los de Llangostera ya se han ido, pero pueden volver. Si vais a Pitarque y bajáis después por la Cañada, no los encontraréis. Se han ido a llevar lo que han robado al cuartel de Cantavieja.
Seguimos a Facundo entre las viejas, Miguel el primero, cuya desorbitada hiperestesia debía estarle haciendo sufrir lo indecible, y se sobrepuso a su desidia para avanzar delante de nosotros. Subimos las escaleras del horno agachados. Yo iba detrás de Manuela, su aroma de romero caliente me envolvía por completo y me excitaba en unas circunstancias que hacían mi pasión pecaminosa.
Y por fin la vi, con las primeras luces del amanecer. Llevaba el pelo rojo recogido en una coleta, y la cabeza cubierta con un pañuelo. Usaba una humilde toquilla sobre su blusa de paño recio. Recordé los ojos que había visto en Manzanera y que durante la noche no había sido capaz de traer a mi mente, aquellos ojos grandes, claros, almendrados, mezcla de sorpresa y naturalidad, como si viesen dentro de los cuerpos y comprendiesen dentro de las palabras. Sus labios grandes y oscuros, cortados por el sol, descansaban en un apunte de sonrisa, en una ingenuidad segura de sí misma. El rostro aceitunado, el labio saliente y la punta de la nariz me hacían remontarme a sus raíces portuguesas, pero aquellos ojos clamaban y revelaban, como si nadie hasta entonces me hubiese reconocido y mi cuerpo por fin se sintiese igual a la persona que miraba Manuela. Sentí hacia sus pequeños hombros caídos, hacia sus rizos rojos por delante de la cara, hacia su sonrisa de estar dispuesta a escuchar y sus ojos de reconocer a los traidores, hacia su piel, brillante y esmerada por el viento, sentí una obligación de amar aún más arrasadora que el deseo que me había consumido con su aroma durante la noche. Y di gracias al sol que había vuelto a salir entre las montañas por que me hubiese permitido conocer a alguien a quien entregar toda mi vida.


0 comentarios Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio