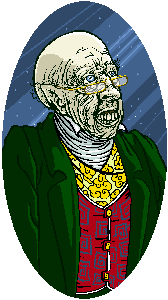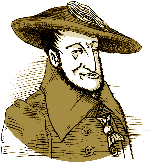Un folletín romántico

El periodista se llamaba Lewis Gruneisen, y fue enviado para informar sobre la Expedición Real que don Carlos María Isidro había iniciado pocas semanas antes, en mayo de 1837. El primer reportaje de guerra del periodismo moderno tuvo lugar en el momento en que Lewis Gruneisen alcanzó a las tropas carlistas y pudo entrevistarse con el Pretendiente. Eso sucedió entre los días 22 y 29 el mes de julio de 1837, en La Iglesuela del Cid, provincia de Teruel.

Sus artículos eran tan entusiastas que, cuando los liberales le echaron el guante, el militar que presidía el tribunal dijo a Gruneisen que sus informaciones habían hecho más daño al ejército liberal que todos los cañones carlistas juntos. Estuvieron a punto de pasarlo por las armas, pero al final se conformaron con deportarlo.
Esta historia real excitaría la imaginación de cualquiera, y también la del dibujante Juan Carlos Navarro y la mía, de modo que nos embarcamos en el proceloso asunto de ilustrar y escribir un folletín romántico que se pudo leer, durante el pasado mes de agosto de 2005, en las páginas del Diario de Teruel. El relato pertenece a ese subgénero de la literatura de esparcimiento que podríamos llamar novelucha. “¿Qué haces?”, “Aquí, leyendo una novelucha”, decimos, y con eso no queremos decir que sea mala o esté mal escrita, sino que nos entretiene sin exigirnos a cambio casi nada, y nos recuerda sitios por donde hemos ido, o por donde nos gustaría ir.