II. Sangre y cielo
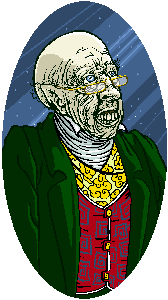 Tadeus Hunt era un tipo cetrino, calvo, con espejuelos, las orejas de punta y grandes dientes amarillos. Tenía unas piernas extraordinariamente largas, el tronco estrecho, fajado por chalecos de fantasía, y unos brazos como ramas en un cuento de terror. Su rostro céreo, de nariz aquilina y labios húmedos y oscuros, mantenía un aire de fastidio, como de una úlcera sangrante que nunca terminase de cerrar.
Tadeus Hunt era un tipo cetrino, calvo, con espejuelos, las orejas de punta y grandes dientes amarillos. Tenía unas piernas extraordinariamente largas, el tronco estrecho, fajado por chalecos de fantasía, y unos brazos como ramas en un cuento de terror. Su rostro céreo, de nariz aquilina y labios húmedos y oscuros, mantenía un aire de fastidio, como de una úlcera sangrante que nunca terminase de cerrar.Algunas semanas después de la muerte del rey Guillermo y la suspensión de mi precipitada boda, un lacayo con falda escocesa me vino a traer un billete. La caligrafía de Florence, perfecta y delicada como sus fugas de clavecín, me había anotado las señas de Hunt. No me indicaba fecha ni hora, tan sólo que fuese a visitarlo.
Hunt se había ganado fama de inaccesible. No aceptaba en su casa jóvenes artistas, incluso algunos pintores consagrados se las veían en cuentos para llegar hasta él. Su cuadra de pintores era, sin embargo, la más selecta de todas. En menos de una hora, con la zozobra interior de quien está a punto de descubrir su destino, aquella misma tarde escogí una docena de lienzos para presentárselos al individuo que podía consagrarme como artista.
Me recibió en su casa de Chelsea, una mansión un poco lúgubre, de tejados negros y ventanas soñolientas. Un mayordomo muy estirado me abrió la puerta y me condujo al sótano. Vi a Tadeus Hunt sentado en el único lugar donde había un poco de claridad, bajo una claraboya que dejaba pasar un haz azulado y daba a Hunt un aspecto cerúleo. Estaba sentado en un sillón de orejas y miraba la claraboya.
No me invitó a entrar, ni me preguntó mi nombre. Habló conmigo como si llevase un rato hablando con otra persona y mi presencia no lo hubiera interrumpido:
–Pobre, John –dijo–, otros se van al cielo, pero tú te vas del cielo, del maravilloso éter que nos has enseñado a ver. Oh, John, qué poco te ha durado el reconocimiento.
Después bajó la cabeza y me miró.
–William estará desolado. Y Thomas, y tu tío Charlie, el mandarín, sí, ése también. Acércate.
Me aproximé tratando de no hacer ruido. Todo estaba lleno de trastos, como una maleza de siglos que sólo dejara paso a un caminito. Al llegar adonde estaba vi que junto al sillón, e iluminado también por la luz azul de la claraboya, había un cielo de Constable, un fragmento que bien podría haber sido –pensé yo entonces– un estudio para El carro de heno. Entonces supe a qué se refería.
–¿Ha muerto el maestro?
–Sí –dijo–. ¿De qué cuadro es este estudio?
–De El carro de heno.
–No; es de Stonenhenge, antes de que decidiera provocar una tormenta.
Todos los amantes de la pintura sabíamos que John Constable estaba en sus últimos amenes. Sus amigos, los románticos Wordsworth o De Quincey, llevaban tiempo dedicándole homenajes, reivindicando a un gran maestro que sufrió el más abyecto desdén durante buena parte de su carrera.
–Yo confié en él desde el principio –dijo Tadeus Hunt–. Gracias al olfato me he hecho rico. ¿Y tú? ¿No serás tú el nuevo Constable que viene a traerme la providencia, no serás el fantasma del propio John? Lo recuerdo de joven. Os dais un aire.
Luego hizo el gesto que se hace a los criados para que retiren el servicio de té.
–Enséñame esos cuadros –dijo.
Una ola de rubor me invadió por dentro al recordar que yo también había incluido un estudio del cielo, unos cirros arremolinados en el instante previo a la tormenta. Mientras los sacaba del cartapacio los odiaba: el retrato de mi tía Margaret, llorosa y arrugada; la playa de Plymouth, el mar visto desde donde Francis Drake jugó a los bolos; las ruinas del castillo Tintagel, con un cielo de color verde botella, un hada pálida y un Lancelot hierático, encima de la carreta que conduce el enano. Eran mis cuadros más queridos, y sin embargo aquella misma luz azul que engrandecía el portentoso estudio de Constable dejaba mis cuadros en ocurrencias pálidas, sin gracia ni movimiento.
Tadeus miró los lienzos uno por uno, siempre con la úlcera sangrante en los labios. Al final me los devolvió y se arrellanó en el asiento.
–Les falta sangre –dijo, y añadió:– como a mí.
Después esbozó una risa lenta y desganada: ha, ha, ha..., y luego dijo:
–Haces buena pareja con mi sobrina Flo, Charles. Los dos sois virtuosos, el uno del pincel y la otra de las teclas. Y ninguno de los dos habéis vivido nada. Este cielo, no el tuyo, sino el de mi amigo John, es todos los cielos. No basta con un dominio sobrenatural de la técnica, ni con el insuperable tratamiento de la luz; hace falta que, más que ver, se sienta lo que ha pasado por los ojos de quien lo pintó. Esta nube de aquí no es una mera pincelada: es la pincelada de quien ha visto el cielo grandioso encima de la miseria humana.
Hunt quedó un momento con la boca abierta. La oscuridad apenas profanada que lo rodeaba hizo que me sobresaltase la sensación de que se había muerto. Pero poco después chascó la lengua y se puso a toser como si su pecho estuviera lleno de escombros. Luego dijo:
–Voy a presentarte a alguien. Te ayudará. Puedes o no seguir mis consejos pero, si sabes algo de arte, reconocerás que suelen traer buena suerte. Ve a la redacción del Morning Post, hoy mismo, y pregunta por Lewis Gruneisen. Bastará con que le digas que vienes de mi parte.
Quedó inexpresivo en el sillón, como un oráculo que hubiera terminado con sus adivinaciones. Yo recogí mis cuadros en el cartapacio y salí de allí.

La redacción del Morning Post estaba cerca de Temple Bar y Lincoln’s Inn Hall, junto al Tribunal Supremo. Caía la tarde bochornosa sobre Londres, el sol era blanco, nimbos pardos se recortaban en el cielo gris, y sobre las aguas verdosas del Támesis culebreaban reflejos de plata. Cuando llegué a la redacción ya había oscurecido, los cajistas de la linotipia se alumbraban con lámparas de aceite. Al fondo, sobre pupitres de pendolista, varios hombres con manguitos se dedicaban a escribir. Recuerdo el olor de la tinta fresca como se recuerda el perfume de una mujer. Es lo que mejor recuerdo de todo lo que tenga que ver con el periodismo.
Hasta entonces los periodistas me habían parecido, en general, panfletistas de mejor o peor ingenio. Uno nunca sabía si sus defensas aguerridas o sus ataques desalmados formaban parte de una estrategia o de la verdad que decían contar. En el caso del destripador de Coventry, por ejemplo, el Morning Post se había opuesto al resto de periódicos de la ciudad porque consideraba que Harry Wolf, el condenado, era inocente de todos los cargos, víctima de algún asesino de guante blanco que se aprovechaba de su simpleza. No había razones para pensar semejante cosa, pero los lectores, aficionados a los folletines, y una vez ejecutado Harry Wolf, aceptaron encantados la idea de continuar leyendo los misterios del destripador.
Su audacia consistía en ser los únicos capaces de destapar los engaños del mundo entero, o al menos eso decían. Yo entré en aquella redacción, tengo que reconocerlo, con un poco de aprensión.
–¿El señor Lewis Gruneison? –pregunté a un cajista gordo, congestionado, que por la rapidez de sus movimientos me recordaba las manos de Florence.
–¿No ha pasado por Goswell Street?
–Pensé que estaba aquí la redacción.
–Sí, pero allí está la taberna.
El cajista levantó sus ojos de batracio y miró el reloj.
–Si se da prisa, aún puede encontrarlo. Mañana, seguramente, ya no.
Y, en efecto, allí estaba, a la puerta de la taberna, sentado a una mesa llena de sombreros en la que compartía unas jarras de cerveza con otros colegas.
–Disculpen, ¿el señor Lewis Gruneisen?
Estaban terminando de reírse. Era el más alto y apuesto de todos, aún conservaba en la cara la sonrisa, un tipo prognático, de unos cuarenta años, enorme dentadura, ondas cobrizas y un aire que en otras circunstancias yo habría considerado irlandés. Me habló con voz tonante, voz de persona franca que se ríe a carcajadas.
–¡El mismo! –dijo.
–Me envía Tadeus Hunt.
Las sonrisas de sus compañeros de juerga terminaron de apagarse. Tras una leve indecisión, lo que le costó cerrar los labios, Gruneison volvió a su tono alegre.
–¡Por fin, muchachos!
Todos reanudaron las risas flojas y brindaron con sus jarras de metal.
–¡Por fin te vas, Lewis Gruneison! ¡Brindemos por ello, y, si es necesario, brindemos otra vez para que tardes en volver!
La carcajada general subrayó las palabras de este tipo, un abogado que no se había quitado aún la peluca ni la toga, un juez probablemente. Era, en cualquier caso, el de nariz más colorada.
–¡Así será! –dijo Lewis, y se golpeó la pierna con los guantes antes de volver a colocarse su chistera. Luego, dirigiéndose a mí, me invitó a que lo acompañase.
Atravesamos Goswel Street con paso rápido. Me costaba seguir a Lewis, atravesaba los charcos de una zancada y no vadeaba los lodazales. Llevaba, como yo, botas de montar. Tardé poco tiempo en darme cuenta de que si quería seguir su conversación debía olvidarme del barro.
–¿Te ha dicho Tadeus en qué consiste tu trabajo?
–Ni siquiera me ha dicho que me fuesen a encargar un trabajo.
–Ah, Tadeus, Tadeus. Está muy triste desde que murió su amigo John. Muy bien, Charles. ¿Cómo has dicho que te apellidas?
–Lamb, Charles Lamb.
–¿No serás sobrino de...?
–Sí, lo soy.
–¡Esta sí que es buena! –dijo, golpeándose de nuevo el muslo con los guantes–. ¡Tu tío me habló de ti! Sí, ja, ja. Le dije que necesitaba un reportero gráfico, y él me habló de un sobrino suyo, pero yo preferí no hacerle caso y pedí a Tadeus que me enviase a alguien con garantías. ¡Pobre Charlie, ni siquiera sus buenas obras son culpa suya!
–¿Ha dicho un reportero gráfico?
–Eso es. ¿Has oído hablar de Evans y Sarsfield?
–Vagamente.
–Son los dos generales que Su Majestad a enviado a España para ayudar al gobierno constitucional. Este invierno pasado dieron una buena paliza a los carlistas en el norte. Inglaterra se ha volcado con la causa de los constitucionales españoles. No sólo han enviado batallones. Lord Palmerston firmó hace poco un envío de armas importantísimo. ¡Cuando a los carlistas les nombras Inglaterra, el humo les sale por las orejas, ja, ja, ja! Nosotros vamos a buscar un buen reportaje, y tú deberás tener la mano ágil. El Pretendiente carlista está dando vueltas por España, con todo su séquito, y amenaza con tomar Madrid. Debemos ver el estado de la cuestión antes de que eso suceda.
–¿Tendré que retratar a Evans y a Sarsfield? –le pregunté.
–Ja, ja, ja. No, amigo Charles, no. ¡Somos el Morning Post! ¡Nosotros vamos con los carlistas!


0 comentarios Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio