V. Barbas y bigotes
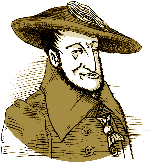 Al atardecer, aquel pueblecito de belleza frágil estaba invadido por una muchedumbre de mariscales y aldeanos, de caballos cansados e infantes heridos, y de una cantidad de curas por todas partes que yo no había visto en mi vida. Las caballerías se amontonaban en los abrevaderos, que por estas tierras llaman bacios. Junto a la torre de los Templarios, una cola interminable de soldados aguardaba con la bacinilla en la mano su turno para el rancho. Otras patrullas armadas sacaban toneles de vino de las bodegas, o daban órdenes a los pastores para que reuniesen los rebaños a la salida del pueblo, o iban casa por casa para inspeccionar los dormitorios de los dueños y cerciorarse de que pudieran alojarse allí oficiales de alto rango. El resto, la tropa, comía ristras de chorizos y morcillas a la sombra de las fachadas, a veces con una venda en la cabeza o con un brazo en cabestrillo. Los heridos más débiles eran transportados en parihuelas hasta un pajar al otro lado de las huertas, donde se hacinaban con sus heridas purulentas y sofocaban el aire con sus ayes de dolor. Los soldados bebían vino como descosidos, no tanto por ir de parranda como para convocar al sueño, pero había tantos miles que muchos se dedicaron a registrar las despensas de las casas en busca de comida y de muchachas asustadas. Las huertas estaban deshechas, los soldados arrancaban las cebollas y las patatas tempranas y las matas de judías y tomates verdes. Con un extraño sentido de la naturaleza, aprovechaban las piezas devastadas como letrinas y arrojaban desde el mirador los desperdicios. Algunas casas del barrio de la Costera servían de establo para más de mil caballos, cuyo estiércol iba también a parar a los pobres huertos machacados. Al año siguiente debió de haber una cosecha tremenda.
Al atardecer, aquel pueblecito de belleza frágil estaba invadido por una muchedumbre de mariscales y aldeanos, de caballos cansados e infantes heridos, y de una cantidad de curas por todas partes que yo no había visto en mi vida. Las caballerías se amontonaban en los abrevaderos, que por estas tierras llaman bacios. Junto a la torre de los Templarios, una cola interminable de soldados aguardaba con la bacinilla en la mano su turno para el rancho. Otras patrullas armadas sacaban toneles de vino de las bodegas, o daban órdenes a los pastores para que reuniesen los rebaños a la salida del pueblo, o iban casa por casa para inspeccionar los dormitorios de los dueños y cerciorarse de que pudieran alojarse allí oficiales de alto rango. El resto, la tropa, comía ristras de chorizos y morcillas a la sombra de las fachadas, a veces con una venda en la cabeza o con un brazo en cabestrillo. Los heridos más débiles eran transportados en parihuelas hasta un pajar al otro lado de las huertas, donde se hacinaban con sus heridas purulentas y sofocaban el aire con sus ayes de dolor. Los soldados bebían vino como descosidos, no tanto por ir de parranda como para convocar al sueño, pero había tantos miles que muchos se dedicaron a registrar las despensas de las casas en busca de comida y de muchachas asustadas. Las huertas estaban deshechas, los soldados arrancaban las cebollas y las patatas tempranas y las matas de judías y tomates verdes. Con un extraño sentido de la naturaleza, aprovechaban las piezas devastadas como letrinas y arrojaban desde el mirador los desperdicios. Algunas casas del barrio de la Costera servían de establo para más de mil caballos, cuyo estiércol iba también a parar a los pobres huertos machacados. Al año siguiente debió de haber una cosecha tremenda.A la salida del pueblo, las reatas de vacas, los rebaños de ovejas, las piaras de cerdos y los hatos de cabras aguardaban cabizbajos a que un batallón de carniceros con cuchillos de media luna y la cara manchada de sangre les diesen un tajo en el cuello. Otros los destazaban colgándolos de un crucero del camino, y otros descargaban sacos de sal para cubrir con ella los lomos y los jamones antes de que los atacasen las moscas. Junto a ellos pasaban los heridos que habían muerto al descansar por fin en una cama, se los llevaban con el rostro cubierto por el capote. En el cementerio, una compañía cavaba las fosas y arrancaba estacas de los cercados para poner encima una cruz. Un cura lo supervisaba todo.
La plaza del pueblo no tenía nada que ver con este espectáculo desolador. Allí, custodiados los accesos por lanceros de la guardia real, los parásitos de don Carlos y sus mandos militares iban y venían como si estuvieran en un balneario. Los cortesanos, con zapatos, chistera, camisas con chorreras, chalecos de flores y bastones con puño de plata, secreteaban animadamente bajo los porches ojivales del Ayuntamiento. Su Majestad sin trono se alojaba, como me había advertido Lewis, en Casa Matutano, otro palacio, el más grande de los tres, con aires de convento señorial. A don Carlos le gustó tanto el pueblo y la casa de Matutano que decidió hacer un alto en el camino y quedarse una semana, del 22 al 29 de julio de 1837, y tomarse un pequeño descanso.
Para las costumbres herméticas de las monarquías sólo cuenta el decorado y la temperatura. El mundo era esa plaza por la que paseaban incluso las damas de buena familia de los alrededores, que hacían todo lo posible para que algún marqués de aquellos les echara el ojo. Era la Estella irreal de la que había partido aquella estrafalaria cabalgata, con una división entera de falsos navarros, en busca de otras estellas escondidas por las montañas. En la Estella real, sin embargo, y en todas las provincias vascas, ya empezaban a estar hartos de empujar un ariete que sólo se ocupaba de las proclamas remilgadas y de los besamanos.
Lewis me había citado en el cuartel real a mediodía, cuando ya se hubiese peinado todo el mundo. Yo me desperté ese día muy temprano, pero había desistido de pintar aquel paisaje: prefería pintar de memoria lo que había visto el día anterior. Ocupé el tiempo en trasladar nuestras cosas de lugar. El señor Pitarch había hecho lo posible por retenernos, pero su casa había quedado a disposición del barón de los Valles, el marqués de Valdespina y el Padre Echevarría con sus respectivas servidumbres. Aún podíamos haber dormido en el sobrado, o en el palomar, pero el cura Echevarría, según me confesó el señor Pitarch, dijo que no dormiría tranquilo si encima de sus cabezas había un par de ingleses herejes y desleales.
Así que nos fuimos al convento franciscano que hay en la entrada del pueblo, una sobria construcción románica en cuyas celdas se alojaban altos funcionarios y clero regular, mientras los monjes que no estaban atendiendo a los heridos dormían en la bodega. Desde mi celda veía destazar las vacas y los cerdos, las cabras y las ovejas, los pavos y las gallinas.
El señor Pitarch estaba muerto de miedo. La presencia de los aristócratas y el cura le hizo desahogarse conmigo.
–¡No podremos pasar el invierno! –dijo, y se levantaba la boina y se quitaba el sudor de la frente con un pañuelo de yerbas.
Yo me puse de su parte.
–Esto es una barbaridad –dije.
–Por lo menos no han hecho lo que hizo el Serrador en Mirambel, que quemó la iglesia para sacar a los leales que se habían encerrado dentro.
–¿Los leales?
Al señor Pitarch se le escapó un mohín de aplomo.
–Los leales a la Constitución.
Yo lo miré como se mira a alguien al que estás decidiendo si confesar o no un secreto. Miré también a mi alrededor. Estábamos en el zaguán de la casa, empedrado con cantos que dibujaban círculos y hojas de laurel. Me acerqué a la escalera del fondo, por si había alguien en esos momentos en el piso de arriba, y le hice una seña al señor Pitarch para que fuésemos a la cuadra.
Con todo ese aparato escénico creí vencida cualquier resistencia del señor Pitarch. Aun con todo, me tapé la boca al decirle:
–¿No hay liberales aquí?
El señor Pitarch se secó las manos en los faldones de la blusa.
–¡Uy! Si los hubiese, ya habrían sido fusilados –dijo, a media voz.
–Sí, es mejor no hacerse ver –insinué.
El señor Pitarch me miraba como si hubiésemos ido a la cuadra sólo para estar más frescos, y me contó su vida. El señor Pitarch era un comerciante de barricas que vivía en Ulldecona y abastecía a todos los pueblos del Maestrazgo. Pero esta maldita guerra, que ya duraba tres años, lo había ido desplazando de pueblo en pueblo a medida que los carlistas arruinaban su negocio.
–Es lo único de lo que no pueden prescindir, tanto si tienen dinero como si no lo tienen –dijo el señor Pitarch.
–Lo comprendo –le dije, y puse mi mano sobre su hombro–. Yo tampoco entiendo nada. En cuanto termine de retratar a todos estos mentecatos, me largo de aquí. ¡No puedo soportar lo que han hecho con el pueblo! –dije, en un tono quizá excesivo.
–Pues dígalo –dijo el señor Pitarch– ¿No es usted inglés, no es usted periodista? Ustedes son los que lo tienen que decir.
–El periodista es el otro. Yo sólo hago los retratos –dije, elevando las cejas como muestra de fatalidad y de resignación.
El señor Pitarch me contó también entero el ataque del Serrador a Mirambel, ese mismo invierno, y luego yo le pregunté:
–Esta tarde quisiera dar un paseo por los alrededores. ¿Qué lugar me recomienda, señor Pitarch?
Salimos de la cuadra, el sol estaba en lo alto y decidí bajar hasta la plaza de armas. En un banco de piedra que hay pegado a los muros de la Casa de la Mona vi a Lewis departiendo con un individuo de aspecto enfermizo quien, como pude observar en otros cortesanos y generales, tendía a entrecerrar los ojos y llevar la mandíbula inferior por delante de la superior, como si eso les diera un aire más aristocrático. Iba en traje de gala, llevaba un abrigo con cuello de pelo abotonado, todas sus medallas y condecoraciones de colores y una enorme boina roja con un penacho de hilos de oro que salían del pitorro. Tenía un hablar atildado y parsimonioso. Cuando yo llegué no interrumpió su discurso.
–¡No me puedo creer que no haya consultado todavía mi libro Una página de la vida de Carlos V! En él explico con claridad cómo yo mismo, sin ayuda de nadie, acompañé a Su Majestad a través de Francia, cuando veníamos de su país, señor Legüis, y cómo me puse al mando de los bravos argelinos en el sitio de Bilbao. Allí hablo de los dos balazos que me dieron en Hernani, del caballo que me pisoteó en Barbastro. ¡Son episodios fundamentales de la historia de España, señor Legüis!
Lewis se levantó para presentarme.
–Le presento a Charles Lamb, mi ayudante.
–¿El pintor? ¡Pues ya era hora, jovencito! –me dijo, sin levantarse y cerrando los ojos del todo–. ¡Que llevo así vestido media hora, con el calor que hace!
–Charles, te presento al barón de los Valles.
Fue entonces cuando el barón descruzó las piernas y mientras se levantaba fue desgranando sus apellidos.
–Ayudante de campo de Su Majestad, oficial de la secretaría de Estado, caballero pensionado de la Orden de Carlos III, caballero de segunda clase de la Orden Militar de San Fernando y unas cuantas cosas más que no voy a perder el tiempo en recitar. ¿Y usted?
–Yo soy sobrino del Primer Ministro de Inglaterra –dije–, y trabajo como pintor.
Lewis me clavó con la mirada.
–¿Comenzamos? ¿Dónde va a posar, aquí mismo? –dije yo, mientras abría el maletín, antes de que el ambiente se enrareciese.
Me pasé el día entero retratando cortesanos. Todos adelantaban la mandíbula, todos entrecerraban los ojos, todos llevaban heridas de bala y todos habían socorrido a Su Majestad en ocasiones peligrosísimas. Me di cuenta de que el acceso a mis retratos era una prerrogativa que desataba envidias entre aquella florinata.
Mientras yo les sacaba un retrato Lewis los entrevistaba. Me fijé sobre todo en los otros dos que nos habían echado de la casa del señor Pitarch. Valdespina era una leyenda viva, le faltaba un brazo y hablaba con el desapego de quien ya se ve bajar hacia el final, pero deja atrás una biografía portentosa: asaltos, destierros, pronunciamientos, parlamentos, batallas y el inevitable nombre científico de cada uno de sus cargos y de cada una de sus hazañas. El otro, el Padre Echevarría, con cara de lechoncillo, se pasó el retrato maldiciendo de los ingleses.
Terminé agotado de pintar todo tipo de barbas y bigotes que cabe imaginar en una cara. Ya estaba oscureciendo cuando decidí dar un paseo antes de acostarme. La noche estaba inmensa y clara. Salí al camino de Villafranca entre soldados borrachos y escuadrones que seguían patrullando por las casas. El señor Pitarch me había dado pormenores sobre la peña del Morrón, que yo, aunque no se lo dije, ya había visitado. Y también del Cerezo de los Ahorcados y del Arroyo de las Truchas, pero no me había dicho nada de la ermita del Cid, el primer lugar al que cualquier vecino habría mandado a un viajero.


0 comentarios Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio