X. Hilos de voz
 Corrí ladera abajo como un padre desesperado. Me daba miedo llegar a la masía del Rallo, por más que hubiesen remitido los disparos, y encontrar a mis amigos muertos. Las tropas seguían en desbandada, antes incluso del momento en que se empiezan a formar pequeños grupos a resguardo que puedan divisar al enemigo, o por lo menos una ruta segura para la huida.
Corrí ladera abajo como un padre desesperado. Me daba miedo llegar a la masía del Rallo, por más que hubiesen remitido los disparos, y encontrar a mis amigos muertos. Las tropas seguían en desbandada, antes incluso del momento en que se empiezan a formar pequeños grupos a resguardo que puedan divisar al enemigo, o por lo menos una ruta segura para la huida.La masía estaba en mitad de una llanada de bancales, una especie de terraza natural en medio de un barranco pedregoso. En mi carrera vi venir hacia mí soldados despavoridos, algunos con la cara tiznada o la guerrera manchada de sangre. Otros, más serenos, llevaban en andas a compañeros desmadejados, o trataban de recomponer la tropa. El aire olía a pólvora, a hierro y a carne quemada, la nube de polvo y humo iba ascendiendo y debajo la masía y el barranco y los bancales quedaban ocultos al sol, con una luz parda, sin la nitidez de los días nublados, densa y espectral, fría y sin vida.
Unos pocos querían huir barranco arriba, hacia Cantavieja, pero la mayoría aceleró la marcha hacia el sur, por el camino de Fortanete. Puesto que los cañonazos habían partido de la ladera opuesta, de las faldas del pico de Tarayuela, bajar hasta el arroyo era meterse en una ratonera, pero también hacerse fuerte en aquellas casas. A punto de llegar a las edificaciones estalló de nuevo un cañonazo que reventó un muro de piedra del pajar y sepultó a los soldados que aún aguardaban en la parte trasera. Supuse que el siguiente tardaría en llegar. Salté por encima de un caballo muerto para entrar en los corrales. Vi manos abiertas que asomaban de las piedras derruidas, jirones de cuerpos, charcos de sangre, zapatos vacíos. Miré las caras de los muertos, las casaquillas de los Guías. Pasé por delante de hombres que pedían ayuda sin darse cuenta de que estaban destrozados. No vi al chico, ni a Miguel, pero el trueno seco de una detonación me hizo salir corriendo de la casa. Me tumbé debajo de un abrevadero antes de que una bala cayese sobre el tejado, se incendiasen las vigas y se resquebrajasen los muros de piedra.
Mientras bajaba por el barranco me pareció que seguir por la ruta prevista o ascender las trochas tras la casa era una salida temeraria, pero al llegar comprendí que era el único recurso del instinto. Esas trochas estaban también sembradas de cadáveres. Algunos habían salido disparados con la deflagración y colgaban de las ramas bajas de las sabinas, otros yacían entre las piedras.
Miré a mi alrededor, me puse un pañuelo en la boca porque el azufre me asfixiaba, y acudí a una paridera en cuya puerta pude ver alguna casaquilla gris. Era uno de los sitios donde se habían hecho fuertes los soldados en los primeros momentos de confusión. Miré sus rostros uno a uno. Alguno no habría podido identificarlo en el caso de que hubiese sido quien buscaba. Al lado, en una pequeña era, vi una pieza de artillería y frente a ella un cuerpo abatido llamó mi atención. Sentí mis pies clavados al fango de sangre y estiércol, como si me resistiese a reconocerlo. Pero el humo volvió a disiparse lo suficiente para saber que era Miguel, el hijo del señor Pitarch.
Estaba sentado en el suelo, con las piernas abiertas y la espalda recostada en el muro. Las manos todavía sujetaban el fusil, al que se habían agarrado poco antes de quedarse rígidas. La cabeza estaba vencida sobre el hombro derecho, con los labios entreabiertos, como si hubiese querido decir algo antes de morir, como si estuvieran empezando a desgarrar un grito. Estaban rígidos también los maseteros y los músculos del cuello, y su mirada fría, la mirada de quien conoce una noticia trágica, permanecía fija en el cañón, que había quedado apuntando a los muros de la paridera.
Me acerqué hasta él. Tomé su mano rígida, esperé a encontrar algún latido. El cuerpo no llevaba heridas aparentes. En su rostro no vi salpicaduras de sangre, no había destrozos en su camisa. Lo miré en silencio. Había cesado el fuego, ya no se oían gritos, ni se veía correr a los soldados. La columna, lo que hubiese quedado de ella, ya había traspuesto las lomas de los barrancos. Sólo quedaban los muertos.
Fue un acto de desesperación, una reacción propia de los trastornos que producen las tragedias, cuando me metí las manos en la levita y saqué un carboncillo, y abrí el cuaderno y saqué una lámina limpia y me senté en una piedra, y a través de la expresión helada del cadáver intenté reconstruir a mi amigo, y traté de buscar en aquellos rasgos vacíos la imagen que me devolviese al noble mozo de La Iglesuela.
Nunca fue tan ágil la mirada, jamás me importó menos el estilo. Lo sentía como un acto de justicia, pero también como un modo de sosegarme, o por lo menos de no quedarme solo ante el dolor. Estaba tan absorto en aquellos trazos urgentes que no caí en la cuenta de que entre los gritos de las chicharras y de los abejorros flotaban hilillos de voz, de cuerpos que aún pedían socorro. Me sentí un criminal por estar haciendo un retrato de un muerto para el Morning Post mientras a mi lado había gente a quien aliviar los últimos instantes de su vida. Conforme la fiebre y el miedo iban bajando, la conciencia se volvía a iluminar. Era consciente de que no había nada que hacer por aquel moribundo que gemía detrás de la carrasca, pero yo no podía darle la espalda. Así que me levanté y caminé hacia él, y entonces lo escuché:
–¿Adónde vas?
Me volví aterrorizado, el corazón me rebotaba en las costillas. Había sido un grito ronco, poco más que una tos. Miguel intentaba humedecer sus labios blancos con saliva seca, y entornaba los párpados tratando de levantar la cabeza. Cuando pude moverme me acerqué a darle de beber.
–¿Dónde te han herido, Miguel? –le grité, emocionado, mientras le tomaba otra vez el pulso, y sentí en mi dedo cómo regresaban los latidos a su cuerpo.
–Tengo hambre –dijo él.
–¿Dónde te han herido? –insistí.
–Trae más agua –dijo Miguel, no en el tono quejumbroso de un herido, sino como si acabara de despertarse de una siesta muy pesada.
Mientras bebía le pasé la mano por la cabeza, por si se hubiese dado algún golpe. No encontré ningún chichón, pero su actitud, entre aturdida y perezosa, me pareció la propia de quien ha perdido el conocimiento en una mala caída.
–Dame más agua –dijo, cuando yo le retiré la cantimplora, porque se la estaba bebiendo entera. Bebía con avaricia, sin ningún control. Tuve que forcejear con sus grandes manos de labrador para separársela de los labios.
–Cálmate, Miguel. Te vas a ahogar.
Se tiró más agua por la cabeza, se restregó los ojos. Le volvió el color a la cara.
–¿Y el chico, dónde está el chico? –le pregunté.
Miguel giró la cara con parsimonia. No era la mirada de loco que tenía cuando al encontrarlo lo di por muerto, sino una mirada tranquila, entrecerrada, la mirada de quien se despierta en un colchón de plumas, no en un campo de batalla.
–¿El chico?
Era como si le estuviera preguntando si lo había visto jugar a la puerta de casa. No era consciente de dónde estaba. Había perdido la noción de las circunstancias.
–El chico se fue a buscar a su padre –dijo, después de algunos titubeos.
–¿Por dónde fue? ¿Se llevó la yegua?
–Creo que sí. Yo le dije que se la llevase. Ahora, si me hizo caso o no...
–Entonces ya habías perdido la conciencia.
–No. Entonces sonó un cañón –dijo Miguel, mirando la pieza de artillería que había quedado abandonada y que parecía apuntarnos a nosotros. Luego dejó caer el labio inferior y, muy lentamente, dijo:– ¡Pun!
–¿A Manzanera? ¿Ha vuelto a Manzanera? –le repetí.
Miguel tardaba en responder, parecía tener que ir a buscarlo cada vez al desván de su cerebro, y cuando hablaba era como algo en efecto sucedido hacía mucho muchos años, cuando todos éramos niños.
–No. Ha ido a Villarluengo.
–¿Tiene parientes allí?
–Dijo que sí.
–¿Pero sabía él ir hasta Villarluengo? ¿Le indicaste tú por dónde ir?
–¡Pun! –dijo Miguel, y calló un largo rato.
Mis atropelladas preguntas lo aturdían, aunque no perdió en ningún momento esa media sonrisa un poco ida que a veces se tensaba como se tensa la sonrisa de los niños en la escuela, mientras se acuerdan de los nombres de los mártires y de los reyes.
–¿Por dónde se va a Villarluengo, Miguel?
–Por allí –dijo, y señaló con el dedo un lugar intermedio entre los dos caminos, un horizonte montuoso por donde no se adivinaba ninguna senda.
Llevaba láminas conmigo, pero había perdido el mapa. No quise arriesgarme. Miguel parecía conocer la sierra igual que siempre, pero no era capaz de aplicar sus conocimientos a una empresa concreta, ni tan siquiera de deducir por las circunstancias que ante todo debíamos ponernos a cubierto. Era la primera vez que no me daba todo lujo de detalles sobre rutas más seguras y pormenores de la contienda.
–Nos vamos a Cantavieja –dije.
–Bueno –contestó Miguel, encogiéndose de hombros.
Se levantó todo lo grande que era y se espolsó el polvo de las perneras.
–Espera un momento, Miguel –le grité, cuando había ya empezado a caminar.
Miguel se detuvo, sin volverse siquiera. Yo me acordé del hilillo de voz que se había vuelto a esconder hacía rato entre los mirlos y las chicharras. Pero al pensar en él creí volver a escucharlo, y adelanté a Miguel para buscar al hombre que había oído gemir unas carrascas más adelante.
–Me ha parecido escuchar que alguien gritaba –dije.
–No –dijo Miguel–. Ya se ha muerto.
Me giré. Me miraba con las manos en los bolsillos.
–¿Y tú cómo lo sabes?
–Porque me lo ha dicho –dijo Miguel.
No le hice caso. Me acerqué al pobre hombre, que en efecto acababa de expirar, y le cerré los ojos. Luego regresé a donde estaba Miguel.
–Miguel –le dije–, no se qué decirte para sacarte del estado en que estás. Escucha, Miguel, el tuyo es un caso de mesmerismo, ¿has oído hablar del mesmerismo?
–No.
–Está bien. El mesmerismo es un proceso de hipnosis que..., ¿conoces la palabra hipnosis?
–No.
–Vamos a ver, Miguel. Hay gente que se pega con una piedra en la cabeza y se queda un poco lela, ¿me entiendes? Ve cosas que no hay y escucha voces que no existen. Otras personas sufren una impresión muy fuerte que por unos momentos las mantiene trastornadas. Céntrate un poco, Miguel.
Miguel me miraba con cara de no estar entendiendo nada. No es que padeciera un súbito retraso, sino que, por lo que me pareció observar, no concedía a nada la condición de problema ni de situación límite, y a su cerebro iban llegando todos sus recuerdos a la vez, mezcladas las fechas y las caras, a superponerse al paisaje real como los niños pegan los figurines en un antiguo cuadro que ya nadie quiere.
–Está bien –dije, dándome por vencido–. Vámonos a Cantavieja.–Bueno –dijo él–.
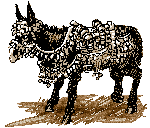


0 comentarios Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio